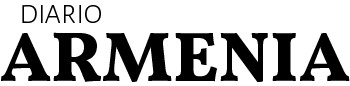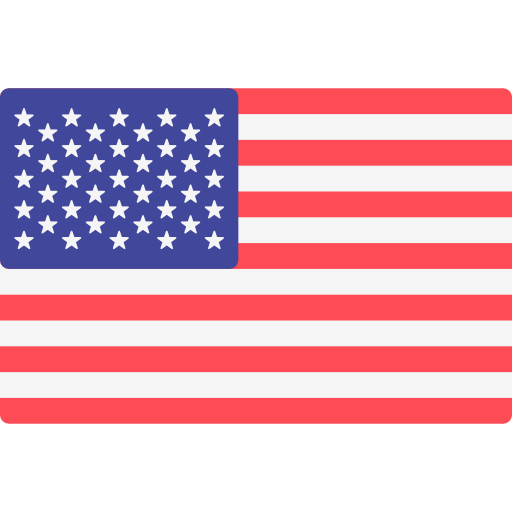El ceremonial del café
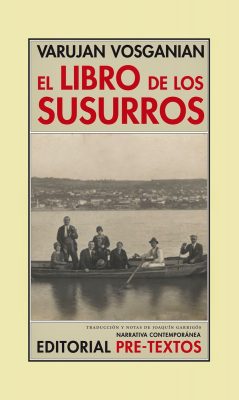
El Libro de los Susurros, de Varujan Vosganian (Pre-Textos, 2010) reúne las memorias en un acertado intento de autoficción por parte del autor. Vosganian (1958) es además de poeta, matemático y pianista; fue ministro de Economía en Rumania, su país natal y es docente universitario y senador. Este fragmento que elegimos rememora los vapores del café y los libros, el recuerdo de sus abuelos y el trauma del genocidio.
No podía leer todos los libros de la casa. Pero los conocía por el olor. El abuelo Garabet me había enseñado a reconocerlos así. Un buen libro huele de cierta manera. Encuadernado en piel desprende un olor casi humano. (…) Comprendí los libros, antes que nada palpándolos y oliéndolos. No era yo el único. Entre las hojas veía algunas veces un insecto rojizo. “No lo mates”, me prohibía mi abuelo. “Es un escorpión de libros. Cada mundo ha de tener sus bichos. El libro también es un mundo. Los bichos están destinados a alimentarse de los pecados y errores del mundo. Eso mismo pasa con este escorpión: corrige los errores del libro”. (…)
Y luego el otro olor, el que llevó mi niñez a lejanos confines entre los aromas de Oriente: el del café. Ese oficio lo trajeron mis abuelos de su Anatolia natal. Preparaban el café de forma natural, igual que el alfarero sabe por el gusto si el barro es bueno o no para moldear. Lo preparaban con finura y desdeñaban a quienes tomaban café sin conocer su razón de ser.
Para empezar, mis abuelos no compraban el café tostado ni (¡Dios no lo quiera!) molido. Teníamos una cacerola de cobre ennegrecida por tantos tuestes. (…) En mi niñez, el molinillo era un miembro de la familia. La molienda duraba mucho. Los viejos se reunían en el patio. Mi abuela ponía los cojines blandos en los bancos de madera con brazos de hierro forjado. Molían por turnos, contando mentalmente hasta cien. El que molía no intervenía en la conversación para no perder el hilo. Pero si terciaba en ella, significaba que se trataba de algo serio. Me parece estar viéndolos al pie del albaricoquero del patio: al abuelo Garabet Vosganian, comedido, con su mirada de observador generoso del mundo; a Sahag Seitanian, su cuñado, más inquieto y pendenciero; a Anton Merzian, el zapatero, que siempre contaba la misma historia sobre el rapto de su mujer, Zaruhí, cuando se la había llevado de casa de sus padres en Panciu. Aquel trayecto de veinte kilómetros hasta Focsani, recorrido a caballo cuarenta años antes, cobraba para el narrador la magnificencia de la huida a Egipto. Cada vez lo exageraba más, pues Zaruhí, sorda como una tapia, no podía llevarle la contraria. También estaba Krikor Minasian, el otro zapatero. Luego, Ohanes Krikorian y Arshag, el pelirrojo, el campanero de la iglesia armenia, cazador de pájaros. Y a su alrededor, las mujeres, entraditas en carnes, con las manos en el regazo y oliendo a colonia: Arshaluis, mi abuela, su hermana Armenuhí, Prantsem, Zaruhí y Satenig.
El molinillo se calentaba “hasta que ya no podía tenerlo uno en la mano”, decía mi abuelo. “Hasta que el café se pusiera como arena”, añadía. Algunas veces, me pasaban el molinillo para que le diese vueltas a la manivela. (…) El paso siguiente era hervir el café. El cazo tenía forma de cono truncado y una boca estrecha. “Para que se amontonen los vapores y silben”, explicaba el abuelo. “Cuanta más presión agolpe los vapores, más gusto tendrá la infusión”. De vez en cuando el contenido se mezclaba. En esto también existe una ley: el cazo se deja al fuego hasta que el líquido amenaza con romper a hervir. Entonces, se cogía la espuma con una cucharilla y se ponía en una de las tazas. Acto seguido, en el cazo volvía a la llama. Y así sucesivamente, hasta que el café rompía a hervir, según las tazas que se hubiesen preparado. Me gustaba estar junto al abuelo cuando hervía el café. Era mañoso y astuto. Las cosas más extravagantes me las decía entonces. “Mientras uno hace el café puede decir cuanto le venga en gana. Todo se perdona. Al que se reúne alrededor del café no se le permite pelearse. Luego, es asunto suyo”, decía. Era su momento de libertad. Entonces se parecía a mi ángel viejo.
Ahora pasemos a las tazas. Como muchas otras costumbres olvidadas del rito del café, ésta también se ha perdido. Hoy se bebe en toda clase de tazas, a menudo incluso en jícaras grandes de agua. Se bebe Nescafé, que no deja posos y menos aún puede hacer espuma. Mi abuelo explicaba que “la espuma movida con la cucharilla es el blasón del café”. Las sillas ya no son mullidas ni se disponen en círculo, preparadas para la tertulia. La gente se toma el café de madrugada, cuando todavía no están del todo despiertos y no tienen ganas de hablar. Y para muchos, el café sólo es un pretexto para dar chupadas a un cigarro.

Las tazas de café eran pequeñas, de bonitos colores y hacían juego con el platillo. Al cazo se lo llamaba en turco gezvé y a las tazas fingean. Todos los utensilios llevaban nombres turcos e incluso al café algunas veces lo nombraban en turco, khaifé. Seguramente, mis abuelos, que habían visto las mismas cosas en otro tiempo, en casa de sus padres y abuelos, a orillas del Bósforo o del Éufrates, habían mezclado las palabras y los recuerdos.
Los viejos de mi infancia tomaban el café a las seis de la tarde. El ceremonial de la preparación dirigía ya la conversación por una vía reposada. Se hacían sitio entre los cojines. Se bebían el café sin prisas, sorbiéndolo ruidosamente y chasqueando la lengua satisfechos. Era el momento en que, a pesar de las emigraciones, de los recuerdos sangrientos y del paso del tiempo, el mundo parecía inalterable y sosegado y las almas, reconciliadas.
El abuelo cogía el violín y tocaba, hasta que el poso se secaba en las tazas formando los más tortuosos trazos que pueda imaginarse. La abuela no adivinaba el futuro por aquellos posos, porque el abuelo aseguraba que lo que está escrito ha de suceder en cualquier caso. Y las desgracias le tocan en suerte al mundo como la hierba o la lluvia. Y si uno intenta evitarlas, suceden de todas formas, solo que las arroja sobre espaldas ajenas. Y entonces, además de lo que uno ha de soportar ha de cargar con un pecado más.