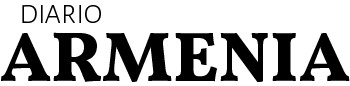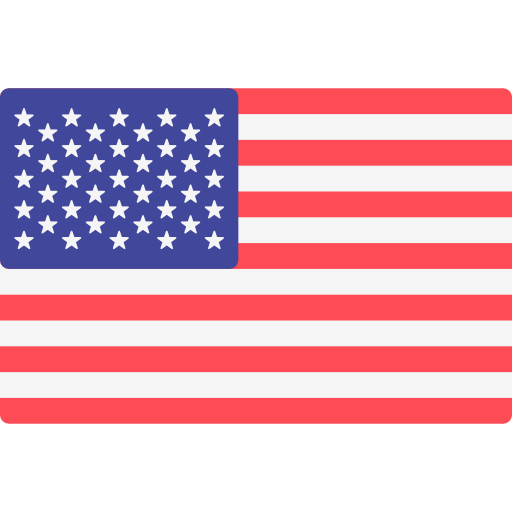Una argentina en Armenia: crónica de un viaje sorprendente

Esta crónica de María de las Mercedes Ribet (Meche) llegó a nuestra redacción como un relato personal de su viaje a Armenia. Decidimos publicarla porque ofrece una mirada espontánea de una visitante que descubrió el país sin antecedentes previos. El texto fue editado y acortado para su publicación procurando mantener la voz y el espíritu de la autora. Su experiencia refleja, además, algo que empieza a verse con mayor frecuencia: Armenia está siendo descubierta por viajeros sudamericanos que, sin tener raíces armenias, encuentran allí una conexión que no esperaban.
Mi viaje a Armenia, que realicé entre el 15 y el 28 de septiembre de 2025, empezó en realidad 62 años antes. Comenzó cuando, en la adolescencia, una compañera nueva llegó a mi curso y, con ella, se abrió para mí la puerta a las costumbres, sabores y afectos de una familia armenia. Rosita y Gregorio, sus padres, con su mesa generosa y sus historias, hicieron que aquella cultura se volviera parte de mis recuerdos más queridos. Viajar a Armenia fue, entonces, una forma de reunir esos hilos antiguos: comprender, conocer y revivir aquello que había empezado mucho antes de pisar el Cáucaso.

Tal vez por eso, cuando surgió la oportunidad de viajar, la acepté sin demasiadas preguntas. Siempre me gustó viajar. Y no solo viajar, sino viajar a lugares que no forman parte del circuito habitual, esos destinos que no aparecen en las publicidades ni en las conversaciones de oficina. Armenia, durante años, fue para mí apenas un nombre. Un nombre que escuchaba cada tanto en Buenos Aires con amigos, en charlas sueltas, en referencias a la comunidad armenia, pero sabía muy poco del país.
Había leído algunas cuestiones históricas, sobre todo ligadas al Genocidio Armenio, y sabía de la fuerte presencia de la colectividad en la Argentina. Veía restaurantes, instituciones, apellidos que se repetían, y entendía que había una historia grande detrás. Pero no mucho más. Armenia era, en mi cabeza, un pequeño país montañoso, marcado por una historia antigua y dolorosa, casi siempre mencionado en relación a su tragedia.
Cuando surgió la posibilidad concreta de viajar, la tomé sin demasiadas preguntas. No había soñado con ese destino, no era una meta pendiente ni una obsesión de años. Simplemente apareció. Y yo dije que sí. No compré demasiadas guías, no me aprendí los nombres de los monumentos, ni armé un listado de “imperdibles”. Armenia era, para mí, un lugar casi en blanco.
Lo que no sabía entonces era que ese “sí” casi improvisado me iba a llevar a un país tan vivo, tan amable, tan inesperado, y que el viaje iba a quedarse dentro mío mucho tiempo después de regresar. Armenia empezó siendo un destino más en el mapa. Terminó siendo un lugar que me encontró a mí.
Ereván: una ciudad que recibe con calma y con una historia que asoma en cada rincón
Mi llegada a Ereván fue tranquila. Ningún caos, ninguna estampida en el aeropuerto, ningún dramatismo. La ciudad, desde el primer recorrido, me sorprendió por algo que tal vez parezca simple pero que no siempre se encuentra: una calma serena.
Avenidas anchas, edificios bajos, árboles que acompañan las veredas, un tránsito que existe pero no abruma. Ereván no es la típica capital ruidosa y acelerada que uno imagina. Tiene movimiento, con cafés llenos, restaurantes, autos, chicos corriendo, pero todo parece ir a un ritmo más humano, más habitable.

Lo primero que percibí, antes incluso de verlo, fue el monte Ararat. El Ararat está ahí, incluso cuando no está a la vista. Aparece en las postales, en los souvenirs, en los dibujos de los chicos, en los nombres de los negocios, en las etiquetas de las botellas, en las paredes de los cafés. Es como una presencia silenciosa que acompaña la ciudad, una especie de faro simbólico.
Y cuando finalmente se deja ver, imponente detrás de los edificios, con su cumbre nevada recortada en el horizonte, es inevitable quedarse mirándolo. Me encontré más de una vez deteniendo la caminata, simplemente para contemplar esa montaña que parece hablar de otra cosa, de otro tiempo, de algo que va más allá de lo que se puede explicar.
El hotel tenía una ubicación cómoda, lo suficiente cerca de los puntos centrales como para ir caminando a casi todos lados. Desde allí empecé mis recorridos: la plaza de la Ópera, la Cascada, la avenida Norte, la Plaza de la República. Ereván se dejaba caminar muy fácilmente.

Calles arboladas, cafés llenos de jóvenes, familias paseando con coches de bebé, parejas sentadas en bancos, personas mayores caminando lento. Me llamó la atención la cantidad de construcciones recientes, edificios nuevos, fachadas limpias, veredas prolijas, mezcladas con otras más antiguas, de piedra volcánica rosada o gris. Armenia, pensé, se está reconstruyendo todo el tiempo. Hay grietas y cicatrices pero también hay una clara decisión de seguir de pie.
Las primeras impresiones: seguridad, amabilidad y un ritmo que invita a quedarse
Viajé sola. Tal vez por eso una de las primeras cosas que noté fue la sensación de seguridad. Caminé de día y de noche por distintas zonas de la ciudad y nunca sentí miedo ni desconfianza. Esa tranquilidad, que a veces damos por sentada cuando no viajamos, se vuelve un gran regalo cuando estamos lejos de casa.

La amabilidad fue otro rasgo que se hizo evidente desde el principio. No una amabilidad exagerada ni invasiva, sino una cordialidad calma, sincera. Gente que se ofrecía a ayudar con indicaciones, choferes pacientes, mozos que explicaban los platos como si uno fuera un invitado en su casa. Aun con las barreras del idioma, siempre había una sonrisa, un gesto, una forma de hacerse entender.
En cada desayuno probaba algo nuevo: panes recién hechos, quesos distintos, dulces de frutas, café fuerte. Y de fondo, sonidos que al principio me resultaban completamente ajenos: el idioma armenio, con su ritmo y su musicalidad, se fue volviendo parte del paisaje sonoro del viaje. No entendía las palabras, pero empezaba a reconocer entonaciones, risas, exclamaciones.
Pronto me di cuenta de que ese ritmo, esa mezcla de seguridad, calma y hospitalidad, invitaba a quedarse. Armenia, a través de su capital, parecía decir: “Tomate tu tiempo. No hace falta correr”.
Un país pequeño que se siente enorme cuando se empieza a recorrer
A medida que íbamos saliendo de Ereván hacia distintos puntos del país, apareció otra Armenia. Una Armenia de montañas interminables, valles profundos, iglesias solitarias clavadas en medio de paisajes descomunales.
Si algo aprendí en el viaje es que las distancias en Armenia no se miden en kilómetros, sino en curvas. El camino sube, baja, gira, se estrecha, vuelve a subir, se encajona, se abre. Y cada vez que uno cree haber visto un paisaje impresionante, aparece otro todavía más imponente.

Montañas que parecen haber sido cortadas a cuchillo, cañones rojos, laderas cubiertas de verde en primavera, piedras al borde del precipicio, casas que se aferran a la montaña como si llevaran siglos ahí. Armenia es un país para mirar por la ventana sin pestañear. Bajar la vista es perderse algo.
En algún momento, mientras el vehículo avanzaba por una ruta casi vacía, pensé: “¿Cómo puede ser que este país sea tan pequeño y, al mismo tiempo, se sienta tan inmenso?”. Creo que la respuesta está en el relieve: Armenia no avanza en línea recta. Se pliega, se encrespa, se abre, se vuelve a cerrar. Es pequeña en el mapa, pero enorme en la experiencia.
Monasterios, piedra y silencio: una espiritualidad que se impone sin explicaciones
Visitamos muchos monasterios. Si uno lo piensa en abstracto, podría imaginar que después de ver tres o cuatro la sensación es la repetición. Pero en Armenia no pasa. Cada monasterio tiene algo distinto: la ubicación, la luz, el silencio, las vistas, el camino que hay que hacer para llegar.
Hay monasterios encaramados en lo alto de una montaña, otros casi escondidos en valles, algunos abrazados por bosques, otros rodeados de roca desnuda. Pero en todos se repite algo: la piedra, la austeridad, la sensación de estar entrando en un espacio que existía mucho antes de nosotros.

Me impresionó la falta de ostentación. No hay grandes dorados, ni recargas, ni pinturas estridentes. Hay piedra, luz tenue, cruces talladas (khachkars) y un silencio que no es vacío, sino presencia. Un silencio que invita a quedarse un rato, a bajar la voz, a mirarse para adentro.
En varios monasterios había velas encendidas, personas que entraban y salían sin apuro, que se santiguaban, que besaban las paredes, que se quedaban en un banco unos minutos. No era turismo: era vida cotidiana, era fe vivida sin espectáculo.
Yo no soy una persona especialmente religiosa, pero en más de un monasterio sentí una emoción difícil de describir. Una mezcla de respeto, de pequeñez, de agradecimiento por estar ahí. Uno percibe que esos lugares guardan historias, plegarias, miedos, esperanzas. Y que, de alguna forma, siguen sosteniendo a la gente que los visita.
La cocina armenia: una sorpresa detrás de cada plato
Comer en Armenia fue un descubrimiento en sí mismo. No fui con grandes expectativas gastronómicas, y sin embargo la cocina armenia terminó siendo una de las grandes sorpresas del viaje.
Los platos son simples, sabrosos, servidos con generosidad. El pan lavash, que salió varias veces del horno frente a nosotros, me fascinó. Ver cómo lo estiraban, lo pegaban en las paredes del horno, lo sacaban en segundos, era casi un espectáculo. Y después, ese pan finito, flexible, acompañaba absolutamente todo.

Probé sopas reconfortantes, carnes tiernas, verduras asadas, brochettes, ensaladas con hierbas frescas, granadas en distintas formas. Y un café muy fuerte y espeso, casi como una pequeña ceremonia en taza. Es un café que te despierta aun después del día más largo.
Lo que más me llamó la atención fue que la comida armenia no busca impresionar con rarezas ni extravagancias. No hay nada artificial en ella. Es una cocina que parece pensada para alimentar de verdad. Y lo hace muy bien: una se levanta de la mesa satisfecha, contenta, cuidada.
El lago Seván: inmenso, frío, inolvidable
El lago Seván fue uno de esos lugares que no se olvidan. No necesito buscar la foto en el celular para recordarlo: lo tengo grabado en la memoria.
El viento frío, casi cortante; el agua de un azul intenso, que cambia con la luz; los monasterios en la altura; la vista panorámica que parece infinita. El lago tiene algo que impone respeto. No es un paisaje amable en el sentido de lo suave o lo acogedor: es un paisaje que te recuerda lo pequeño que uno es frente a la naturaleza.

Mientras caminábamos, el guía nos habló de la importancia del lago para Armenia, de su historia, de los cambios en su nivel de agua, de los problemas ecológicos que enfrenta. Me sorprendió escuchar cómo un país tan pequeño discute con tanta seriedad sus recursos naturales, cómo se habla de protección, de usos responsables, de futuro.
El Seván fue, para mí, una combinación de belleza y advertencia. Belleza por lo evidente: el paisaje, la luz, el horizonte. Advertencia porque uno siente que no se puede tomar a la naturaleza como algo garantizado. Hay algo muy físico y muy simbólico en ese lago: es agua, es vida, es identidad.
Carreteras, montañas y pueblos que aparecen de repente
La ruta hacia el sur del país fue uno de los tramos más bellos y, al mismo tiempo, más intensos del viaje. Montañas rojizas, túneles que se abren de pronto, precipicios a un lado del camino, curvas y más curvas. Pueblos mínimos, con apenas unas casas, una escuela, una iglesia, algún almacén.
Armenia parece un país de postales donde no hay que buscar demasiado para encontrar belleza. A veces basta con mirar por la ventana unos segundos para descubrir una escena que uno quisiera congelar: un rebaño cruzando la ruta, una anciana sentada a la sombra, un tractor en una ladera imposible, un niño jugando a la pelota junto a una pared de piedra.
Es también en esos tramos donde más sentí la historia viva. A lo largo del camino, aparecen memoriales, placas, cruces de piedra. Recordatorios del Genocidio, de guerras más recientes, de pérdidas que todavía duelen. Hay un país hermoso, sí, pero también un país herido que sigue adelante.
En algún punto entendí que en Armenia no se puede separar del todo paisaje e historia. Todo está mezclado: la belleza de las montañas y el recuerdo de quienes ya no están, la serenidad de los pueblos y las marcas de los conflictos.
Personas: encuentros breves que dejan huella
Si tuviera que elegir un hilo que atraviesa todo el viaje, ese hilo serían las personas. No hay viaje sin encuentros, y en Armenia hubo muchos, la mayoría breves, pero significativos.
La mujer que nos enseñó a hacer lavash, por ejemplo, no hablaba nuestro idioma, pero se reía de nuestra torpeza con una paciencia infinita. Sus manos iban y venían sobre la masa con una seguridad que solo da la experiencia de toda una vida. Cada tanto nos miraba, sonreía y volvía a su ritmo.

La guía, siempre dispuesto a responder preguntas de todo tipo: historia, costumbres, política, clima, deporte. Contaba cosas difíciles (guerras, pérdidas, conflictos) con una serenidad que impresionaba. Se tomaba tiempo para explicar, sin dramatizar, sin minimizar.
El conductor, que manejaba por precipicios como si fuera una calle llana, inspiraba más confianza que miedo. A fuerza de curvas, uno termina depositando en él una fe absoluta.
Las jóvenes que vendían frutas al borde del camino y que insistieron en hacernos probar todo. No se trataba solo de vender: había un gesto de compartir, de que conociéramos sus productos, sus sabores.
Esas pequeñas escenas hicieron que Armenia dejara de ser un destino y se volviera un lugar concreto, lleno de rostros, de voces, de gestos. Es en las miradas, en las sonrisas, en las manos que alcanzan un plato o un mapa, donde un país se vuelve cercano.
Un país antiguo y moderno al mismo tiempo
Armenia tiene miles de años de historia, pero también es un país lleno de juventud. Esa mezcla se ve con claridad en Ereván, donde conviven monasterios antiguos a pocos kilómetros de la ciudad, con cafés modernos, murales, galerías y bares.
En las noches de la capital, hay chicos en los cafés, familias paseando, músicos callejeros, ferias, exposiciones. Se ve una energía vibrante que convive, de alguna manera, con la memoria de todo lo que este pueblo ha atravesado.

Me impresionó esa coexistencia: tradición muy antigua y vida contemporánea. Religión y tecnología. Ofrendas de velas y carteles de neón. Monasterios del siglo X y edificios de vidrio. Es, en definitiva, un país que se está reinventando sin perder lo que es.
Tal vez por eso, Armenia deja una sensación difícil de encasillar. No es solo “un país histórico”, “un país herido”, “un país de montañas”. Es eso y mucho más. Es un lugar en movimiento, que se mira a sí mismo y al mundo al mismo tiempo.
Regreso: Armenia como memoria y como deseo de volver
Al volver, me di cuenta de que Armenia se me había quedado dentro. No por un solo momento espectacular, no por una gran postal, sino por un conjunto de sensaciones: la amabilidad de la gente, la historia que sobrevive, la naturaleza abrumadora, el silencio de los monasterios, la comida que reconforta, la sorpresa constante.
Armenia es un país que no se parece a ningún otro que haya visitado. Y tal vez la mejor manera de describirlo sea así: es un lugar que no busca impresionar, pero impresiona. Un país pequeño con una presencia enorme.
Me fui con la sensación de que todavía me faltaba mucho por ver. Y con algo aún más fuerte: el deseo de volver. En el mapa, Armenia es una mancha pequeña. En la memoria, ocupa mucho más espacio.