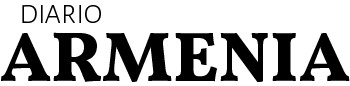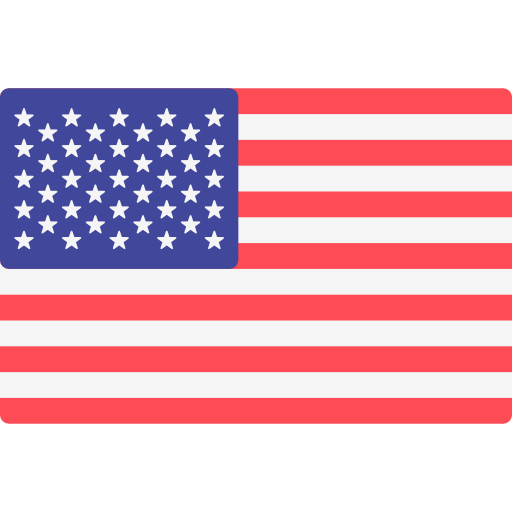Armenios en Buenos Aires: Mañana de Navidad en Parque Chas
 No había descansado las horas de costumbre y se despertó con la claridad que se insinuaba por la cortina entreabierta. Al igual que en los últimos días, la primera mirada se dirigió al portarretrato de la mesita de luz. La foto mostraba a la esposa sentada junto al árbol de Navidad y a los dos hijos ansiosos por los regalos primorosamente envueltos que rodeaban la base del pino tradicional.
No había descansado las horas de costumbre y se despertó con la claridad que se insinuaba por la cortina entreabierta. Al igual que en los últimos días, la primera mirada se dirigió al portarretrato de la mesita de luz. La foto mostraba a la esposa sentada junto al árbol de Navidad y a los dos hijos ansiosos por los regalos primorosamente envueltos que rodeaban la base del pino tradicional.
Una ducha rápida, las “Topper” regalo de la cuñada más cercana a su afecto en el último cumpleaños, y la chomba con bolsillo para el anteojo de sol.
Desayunó en soledad; mate cocido, tostadas y mermelada de damasco. Luego, “zapping” y noticias en el canal menos tedioso. Lo de todas las navidades: conductores alcoholizados, estragos de cohetes, petardos y otros engendros pirotécnicos que las autoridades -incomprensiblemente- no quieren o no pueden limitar. Y también, el espacio para la farándula. La rubia empeñada en ganar admiradores devenida en hada buena -sonrisa estereotipada, rímel corrido, aliento de champán- hacía una escapada relámpago al Garrahan; mientras, “Jimmy” la esperaba en el BMW última serie. Ingresó acompañada por un camarógrafo y el movilero del canal flojo en gramática.
En un horario impropio para los pacientes, las golosinas y juguetes de la “vedette” intentaban alegrar a los pequeños internados que acababan de despertarse y no entendían lo que pasaba. Desde ángulos incómodos, algunos de los médicos de la sala se regodeaban espiando sus pechos generosos. En resumen, ¡una escena merecedora de un lugarcito en “Aguafuertes porteñas”! Las próximas entregas de las revistas de espectáculos elogiarían sus avances al estrellato, efímeros como el recorrido de las cañitas voladoras.
“Basta”, exclamó fastidiado y apagó el televisor.
 El padre de Vahram nacido en Esmirna, sobrevenidas las matanzas y deportaciones se valió de las relaciones comerciales de su familia para ir a Estambul. Como el furor turco no amainaba viajó a Alejandría desde donde pudo embarcar para Buenos Aires. Empleado como peón en un frigorífico de Avellaneda alquiló una pieza en un conventillo en el que también vivían gallegos, árabes y judíos polacos, algunos con familia.
El padre de Vahram nacido en Esmirna, sobrevenidas las matanzas y deportaciones se valió de las relaciones comerciales de su familia para ir a Estambul. Como el furor turco no amainaba viajó a Alejandría desde donde pudo embarcar para Buenos Aires. Empleado como peón en un frigorífico de Avellaneda alquiló una pieza en un conventillo en el que también vivían gallegos, árabes y judíos polacos, algunos con familia.
Los domingos iba a Villa Crespo a visitar a un compatriota al que conociera en la tercera clase del viaje en barco; ocupaba una habitación en la casa de una familia italiana que las alquilaba a mujeres solas. Allí se enamoró de Nadia, joven ucraniana de trenzas rubias, piel blanquísima y mirada dulce. Cuando estalló la Primera Guerra Mundial vivía cerca de Sebastopol; el maltrato de las cuñadas y la hambruna que sobrevino al terminar la contienda la decidió con sólo dieciséis años a viajar a la Argentina con un pasaporte de datos falsificados.
A los pocos meses de haber llegado, dos etnias diferentes que habían huido de tierras hostiles de vivir se unieron en las acogedoras playas del Plata; además de Vahram, del matrimonio nació Catalina, su hermana mayor.
Durante años sus vidas fueron de trabajo y sacrificio en un conventillo de la Boca y siempre pusieron una atención especial en la educación de los dos hijos.
Recibido de maestro mayor de obra, luego de trabajar en una empresa constructora Vahram se asoció con un compañero de la escuela técnica. Gracias al esfuerzo de ambos el emprendimiento tuvo un progreso sostenido.
Catalina manejó sabiamente los hilos para “enganchar” al hermano con Isabel, de familia armenia. Ella sería la madrina feliz de la boda.
Los ingresos de su actividad le permitieron construir un chalet de dos plantas sobre un lote de la avenida Mendoza, próximo a Altolaguirre, regalo de los suegros.
Tras la pérdida de un embarazo, pocos meses después le diagnosticaron a Isabel un mal incurable; joven y llena de vida, nada pudieron hacer los médicos ante el avance de la enfermedad. Vahram afrontó ejemplarmente la difícil misión de ocuparse de los dos hijos que acababan de perder a la mamá.
Vivía en la misma casa desde el fallecimiento de Isabel. La hija mayor tenía un cargo de responsabilidad en un conocido estudio de arquitectura de San Pablo, ciudad donde se había afincado con su familia. El varón era juez de un tribunal de primera instancia del Poder Judicial de Río Negro; divorciado del primer matrimonio, hacía vida en común con una abogada de Viedma.
El jueves pasado visitó el Hogar de Ancianos comunitario y como lo hacía en los últimos años, llevó una caja con budines. Siguiendo indicaciones del doctor Avedís, odontólogo que una vez por mes atendía desinteresadamente a los internados, el administrador había pedido que no tuvieran frutas secas.
Catalina pasó allí sus últimos días; desde la pérdida de la hermana, Vahram figuraba entre los donantes de la institución.
En una de las tardes de la semana debía ir a lo de Valeria, la amiga de la esposa, por el viaje con un grupo de amigos a Armenia. Había ofrecido la casa para una charla; el socio de “Haitur” iba a despejar inquietudes y dar consejos útiles a los turistas.
Al “tour” de Armenia seguiría una semana en Grecia; finalmente embarcarían en El Pireo para un crucero por las islas del Egeo. Durante la charla, al explicar Dikran que el trasatlántico tocaría el puerto de Kusadasi, una de las señoras tuvo la ingenuidad de preguntar muy seria si entrar en Turquía... no sería peligroso para los armenios.
Vahram guardó recuerdos imborrables del Ararat al que contempló largamente desde la explanada de Khor Virap, de los monumentos y avenidas de Yerevan, de la visita a Surp Etchmiadzin y al complejo de Tsitsernakaberd…
No hacía mucho que dos moles de cemento y ladrillos huecos de diez pisos cada una, habían encajonado grotescamente al chalet, guardián de caros recuerdos familiares.
El golpe de la todopoderosa especulación inmobiliaria que avasalló su arquitectura, causó el lógico desagrado del dueño y el de la cuadra toda. Cómo no interpelar entonces al “pool” demoledor-constructor, con los versos de Baldomero Fernández Moreno: “¿…qué les pasa?, ¿Odian el perfume, odian el color?”.
Tenía ganas, muchas ganas, de salir, de recorrer las calles, de saludar a los vecinos y si fuera el caso, también a transeúntes desconocidos; todo era mejor a quedarse a rumiar vivencias del pasado. Lo esperaba el barrio al que el sol impaciente quería llenar de calor y vida.
Un toquecito “eau de toilette spray” ¡y a la vereda!, en la mañana de Navidad tan evocadora de tradiciones.
El reloj marcaba las ocho y media pasadas; le resultó extraña la ausencia de autos y peatones. Los moradores de los edificios de departamentos –según Vahram, “la peste de Villa Urquiza”- alineados en las cuadras que iba dejando atrás, parecían responder a un pacto de silencio. No entendía cómo después de una semana pródiga en nublados y chubascos, eran renuentes para despegarse de las sábanas.
Al llegar a la esquina dudó unos segundos antes de tomar por Bauness, desierta como si estuviera por filmarse una escena de suspenso.
¿Era desvarío conjeturar el estallido de una bomba de gas paralizante?
Dobló por Ballivian; la mujer vestida humildemente y acompañada por su chiquita remolona, llevaba un changuito destartalado. La saludó con la intención de intercambiar unas palabras. No respondió, quizá por timidez; hacía mucho que no la sorprendían con un “Feliz Navidad”, amistoso como el que acababa de escuchar.
Ansiosa por las bolsas y cajas de los contenedores que las esperaban en la esquina, sólo deseaba no tener que hurgar demasiado para encontrar algo bueno que llevar. Necesitaba que la Navidad -un día de felicidad, según los avisos de la televisión- les trajera también a ellas un poco de esa misma felicidad. ¡Cómo no ilusionarse al pensar que los vecinos les habían dejado algún regalo... en esos contenedores malolientes!
 Ufano de adentrase en el riñón de Parque Chas, siguió en dirección a Constituyentes. El vecindario se desperezaba; alboroto de calandrias en los tilos y torcacitas desconfiadas que se atrevían a explorar entre los yuyos. Dos muchachos con los torsos desnudos se esforzaban por sacar brillo al capot y guardabarros del “Megane” atravesado frente al garaje de la casa. Sentada en el cordón de la vereda, la novia de uno de ellos cebaba mate cuando sus dedos dejaban de trazar malabares sobre la pantalla del celular.
Ufano de adentrase en el riñón de Parque Chas, siguió en dirección a Constituyentes. El vecindario se desperezaba; alboroto de calandrias en los tilos y torcacitas desconfiadas que se atrevían a explorar entre los yuyos. Dos muchachos con los torsos desnudos se esforzaban por sacar brillo al capot y guardabarros del “Megane” atravesado frente al garaje de la casa. Sentada en el cordón de la vereda, la novia de uno de ellos cebaba mate cuando sus dedos dejaban de trazar malabares sobre la pantalla del celular.
Las campanadas de San Alfonso le recordaron que hacía algunos años había concurrido a la primera comunión de una sobrina. En las cuadras de Barzana, perros con sus dueños y a la distancia, mujeres que se dirigían a la iglesia parroquial. Recordaba borrosamente las navidades austeras de su niñez. Más vívidos eran los recuerdos de las compartidas con su esposa y los hijos.
Entonces, el día de Navidad se iniciaba con el revuelo propio de los preparativos para que la mujercita de la casa y el benjamín estuvieran de punta en blanco en la misa de la Iglesia Armenia.
A la salida era el desborde de saludos y elogios de parientes y amigos a la nena (“está preciosa”) y a la simpatía del más chico.
Bautizado en la Iglesia Apostólica e Isabel en la Iglesia Armenia Católica, desde el casamiento habían acordado sin más formalidad que el sentido común, que en Navidad como en Pascua alternarían la concurrencia a uno u otro templo.
Nunca hubo entre ellos problemas o diferencias sobre el particular; además, solían reunirse con parientes y amigos para festejar tanto el 25 de diciembre como el 6 de enero. Isabel había tenido que desplegar todo su ingenio para convencer a los pequeños de que en esos días no correspondían regalos navideños por partida doble.
El calor comenzaba a hacerse sentir. Sentado a la sombra, Vahram aprovechó el pequeño espacio de un murete para una pausa. La placidez de la mañana era invitación a limpiar la mente de pensamientos mortificantes, a valorar la paz y concordia entre los humanos. El mensaje del celular lo sacó de las cavilaciones; la hija lo saludaba desde el Brasil. Su llamado periódico, y más en este día, era infaltable. “Abrazos de todos nosotros, querido papá”, relato de lo que haría en la fecha su familia y el anuncio de que pronto lo visitarían en Buenos Aires.
Se detuvo frente al portón de pintura descascarada; la casona que despertaba su curiosidad había sido edificada seguramente, en las primeras décadas del siglo pasado. La abrazaba un amplio jardín en el que las plantas crecían en desorden. Las hiedras espesas ocultaban los ladrillos sin revocar de las medianeras y las enredaderas sojuzgaban con instinto selvático las copas de los árboles. A su sombra, en un tapiz de malezas y hojarasca las florcitas rústicas exhibían sus colores apagados. Al costado de la robusta puerta de acceso, un poyo curvado en el extremo sostenía un macetón revestido de mayólicas. Las paredes color humedad habían aceptado estoicamente la decadencia propia de la edad. La casona altivamente erguida sobre sus años hacía tiempo que rechazaba con valientes “Vade retro” a los demonios de la demolición. El sol alto le decía que era hora de regresar. En el chalet lo esperaba una fuente generosa de “finger food” de la cena de Nochebuena; la cuñada se la había entregado a la fuerza al momento de despedirse.
Antes de reiniciar la caminata y ya sin demasiadas ganas se detuvo nuevamente. Al igual que otras casas de la cuadra, era más moderna y sin alardes arquitectónicos.
A pasos de la calle, suspendido sobre la puerta que daba al interior, un motivo grotesco de origen chino, pésimo adorno navideño con destino cierto de desecho inservible. El reno –polizón de otro hemisferio- había perdido parte de la cornamenta y arrastraba un trineo igualmente deslucido. No podía entender cómo los moradores se habían animado a degradar la festividad con tamaño adefesio.
No quiso perder más tiempo; caminó hasta la esquina buscando la sombra de los plátanos y dobló en Gándara.
Un poco cansado, estaba contento de volver a casa; lo hacía a paso lento y con la chomba desabrochada para mitigar el calor. Cuando avanzó en la cuadra, al pasar por una construcción vio a la mujer del changuito. Se había sacado las ojotas y sentada en tablones de la obra separaba con la mano las presas de un pollo envuelto en un papel con muchos “Merry Christmas”. La hijita tenía a su lado una muñeca de trapo sin cabellos a la que miraba reiteradamente mientras comía en silencio la pitanza que un ama de casa -¿generosa?- abandonara en el contenedor.
Lo imaginado por la madre era realidad: el vecindario no las había olvidado. ¡Tenían regalos de Navidad! Y Vahram, razones para sentirse abrumado de vergüenza. No quería que se sintieran observadas y se cruzó de vereda.
El bochorno de la calle había invadido el living. Conectó el ventilador. A intervalos, como un tintín le volvía la obra de Gándara. Tomó un vaso de agua y dispuesto a almorzar trajo la fuente de la cuñada y el “Blanco cosecha tardía” que había puesto al frío antes de salir.
Repentinamente, dio un puñetazo sobre la mesa y gritó “No puede ser”.
Pasó desprolijamente los canapés a un “tupper”, buscó una gaseosa de un litro y las llaves del “Ford Escort”. Iba a recorrer la calle de punta a punta y a dar vueltas hasta encontrarlas.
Afortunadamente, todavía no se habían ido de la obra. La mujer hojeaba con desgano una revista ajada y sin tapas. La hijita se había acomodado en el suelo y dormía plácidamente sujetando en sus brazos la muñeca calva. ¡Escena de “El pibe”, de Charles Chaplin!
Entregó lo que había llevado sin hacer comentarios por temor a que la mujer se negara a aceptarlo. Sólo atinó a decir “Feliz Navidad” y volvió apresuradamente al coche que tenía el motor en marcha.
De nuevo en casa, luego de refrescarse se miró en el espejo del baño y sonrió. Cansado físicamente pero con un gozo inexplicable, se tumbó en el sofá para disfrutar de la frescura que seguía repartiendo el ventilador.
Relajado, tenía apetito. Al contemplar sobre el mantel el té con leche que se estaba entibiando y los “kejkés” (1) comprados en el negocio del griego de Monroe, se consideraba el vecino más afortunado del barrio.
(1) Rosquitas dulces -o saladas- con semillas de anís y sésamo.