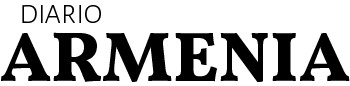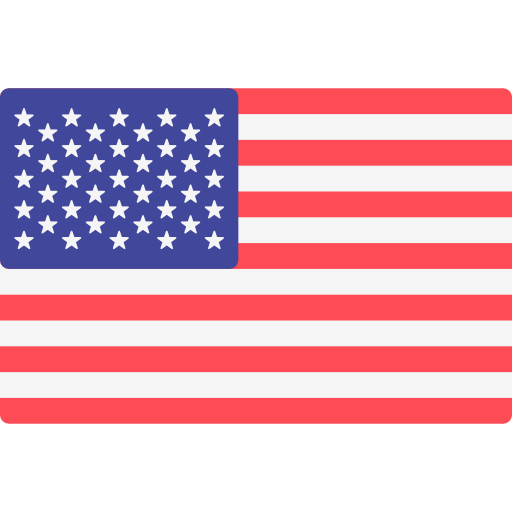El gorrito de lana y los recuerdos de Jorge Kasparian, un relato apasionante de vivencias con el que se identifica toda una generación de armenios nacidos en Sudamérica

El gorrito de lana me lo regaló el Misho. Habíamos ido con el club a Montevideo a participar de los Juegos Navasart de Homenetmen. Éramos chicos y jugábamos al futbol de salón. El Misho es el menor de los tres hermanos Bedrossian. Era un crack jugando a la pelota. Si lo hubiese practicado profesionalmente Uruguay no hubiese visto tantos mundiales por la tele. Tenía una melena como la del Pibe Valderrama, pero más oscura y un andar chaplinesco, además de ojos en la nuca. Junto a Rubén Paz fue lo más grande que dio el futbol oriental.
Los Navasart son las competencias deportivas del club, de mi club armenio Antranik, el que siempre mantuvo los tres colores en la bandera: garmir, gabuit, narinchacuin (rojo, azul y anaranjado). Los mantuvo inclusive durante todos los años en que Armenia estuvo bajo el régimen de la Unión Soviética. Una vez al año, aun en la actualidad, se realizan los Juegos Navasart y van rotando las sedes: Montevideo, San Pablo, Buenos Aires y por supuesto Córdoba. Es el evento que todos los pibes de origen armenio esperábamos durante todo el año para juntarnos con nuestros pares de la diáspora. De ahí nacieron amistades inquebrantables, parejas, matrimonios, familias, amores y desamores.
Cuando fuimos a Montevideo, éramos menores de edad y debíamos dormir en la casa de alguna familia armenia y junto con mi amigo Alejandro Avakian, nos tocó ir a la casa de los Bedrossian que vivían en Parque Posadas. Era un complejo habitacional de diez edificios que estaban pegados al Club Vramian, nuestro club en Uruguay. Los Bedrossian vivían en la torre 3 del bloque 4, en el apartamento 906 (apartamento, como dicen los uruguayos). El club era como el patio de la casa y ahí pasaban la mayor parte del tiempo.
El club era chico, como el nuestro en Córdoba. Nuestra cancha de futbol, que era precaria, estaba dentro de un galpón. El piso era de mosaicos y las líneas que delimitaban el campo de juego estaban casi pegadas a las paredes. En el Vramian, la cancha también era precaria y además estaba media inclinada hacia uno de los córners. El piso era casi de asfalto. Si te caías o te hacían algún foul, te rayabas hasta el alma. Ese año había salido campeón Quilmes: Era el año 78 y todos queríamos ser como el Indio Gómez.
En ese viaje, me acompañó mi vieja, y fue maravilloso dormir en la casa de algún uruguayo armenio. Sin darme cuenta, ese fue el comienzo de una marca indeleble que me acompañó para toda la vida.
Hace uno días, se conmemoró un año más del Genocidio Armenio. Como todos los 24 de abril, en distintas partes del mundo, se le rinde homenaje al millón quinientos mil armenios masacrados por el estado turco, entre 1915 y 1923, lo que fue una de las mayores masacres que se conozca hasta el día de hoy en el planeta, y fue el exterminio de casi el 80% de la población armenia por parte de un Estado cobarde, cínico e inmoral. Masacraron niños, mujeres, hombres, ancianos. No hubo distinción de sexo ni de edades. Los violaron, los ejecutaron, los colgaron, les arrancaron las uñas, los ojos, los mutilaron, los cortaron en pedazos. El Estado turco, después de más de cien años, todavía no lo reconoce y, hasta el día de hoy, sigue pasando lo mismo, casi silenciosamente, con el agregado de esa especie de muestra gratis llamada Azerbaiyán. Ese títere que oficia de Estado paralelo que responde a las órdenes del Estado turco. Lo absurdo es que, ahí cerca, en la misma zona, Rusia sigue bombardeando a Ucrania y mientras todo el mundo se horroriza, Zelenski, actor devenido en presidente ucraniano, apoyó la invasión azerbaiyana a Armenia. Paradojas de la vida, ¿no?
Más allá de los actos protocolares, las manifestaciones y las protestas, pensaba en todos los 24 de abril que me han tocado pasar desde la diáspora (hay armenios repartidos en todo el mundo) y en el lugar que nos tocó a cada uno. Las pegatinas que hacíamos en la noche anterior al 24, las reuniones y lo que los dirigentes del club nos contaban, lo que aprendimos en el colegio armenio, las charlas familiares, en especial escuchar a los viejos, a los que les robaron todo, menos la dignidad. Pero además este 24, casi sin darme cuenta, entré a mi oficina, como todos los días, y vi, como lo hago desde hace años, el gorrito que me regalo el Misho. Se me pusieron los ojos vidriosos. Prendí la compu y en YouTube (soy antiguo, no tengo Spotify), puse el Mer Hayrenik (nuestra patria), el himno armenio y me acorde de la Mary, mi mamá, (a la que extraño todos los días). Me acordé de como se le ponían los ojos cuando escuchaba el Mer Hayrenik y el sueño que tenía y que no pudo plasmar: conocer Armenia alguna vez.
Me acordé de la Manam, Doña María, mi abuela. De cuando me hablaba en armenio que fue el idioma que solo supe hablar hasta los 3 años, momento en que mi vieja decidió mandarme al jardín de infantes así socializaba con otros niños que hablaban en castellano. Me mandó a “Porotito”, que quedaba en la calle Mendoza, a tres cuadras de mi casa. Ahí estaba la señorita Teresita. Me hice de un montón de amigos que hablaban “otro” idioma. Jugábamos con los camioncitos Duravit y en el recreo comíamos los alfajores de Titanes en el Ring que traían una medalla de plástico para que nos la colgáramos en el cuello. Además el Campeón del mundo era armenio, era el gran Martín Karadagian.
Me acordé de las manos de la Manam, cuando cocinaba. Era maravilloso verla y, mejor aún, comer su comida. Me acordé de la manera en que apretaba la miga del pan y como se lo metía en la boca y masticaba. Mi viejo hacia lo mismo y yo también hago lo mismo. Cuando íbamos en familia a Bettini a comer ravioles, hacíamos la previa con queso gruyere, salame y jamón crudo y Julio, el mozo que nos atendió toda la vida, nos traía dos paneras de pan casero. Nos matábamos con mi viejo por la miga y la apretábamos y la comíamos igual que la Manam.
Me acorde de mi abuelo, de Barón Hagop, que llegó solo a estos confines. Llegó huérfano. Los turcos le mataron los padres, los hermanos. Llego acá de casualidad, muerto de hambre, sucio, sin saber el idioma, enfermo, desnutrido, esquelético. Barón Hagop se recuperó y trabajo como un perro toda su vida (En esa época no había “iluminados” que creyeran en la meritocracia. Tampoco había “iluminados” que intentaran pasar a la posteridad inventando palabras como meritocracia). Mi abuelo pudo formar una familia y en base al esfuerzo, al sacrificio y a la austeridad económica. Pudo tener su casa y fue un eterno agradecido a esta tierra. Él sí pudo volver a su pueblo natal muchos años después.
Me acuerdo que jamás tiró comida, era pecado tirar comida. Muchas veces comía a cuenta, como muchos de sus pares. La habían pasado muy mal. No se acordaba ni que día había nacido y cuando llego al país lo anotaron un 24 de abril. Jamás pudimos armar un árbol genealógico. Fue un héroe mi abuelo.
Me acordé de Gaby, mi compañera, la mama de mis hijas. De su sentimiento armenio hasta la medula, de cómo disfruta de nuestra comida y sentí su emoción, cuando hace unos años, pudo viajar al pago y nos hacía video llamados para saber cómo estábamos y mostrarnos nuestras raíces.
Me acordé de mis hijas, de cómo se criaron con el sentimiento armenio en el alma, de cómo manejan el idioma, de cómo lo hablan, lo pronuncian y lo leen.
Me acordé de cuando iba al secundario y me decían turco (me lo decían con cariño) y me la tenía que bancar y sacaba pecho y me despachaba con armenios famosos: el Gran Martín, de la mama de Alain Prost, André Agassi, Charles Aznavour, Gary Kasparov (ese viejo vicio soviético de cambiar el “ian” por “ov”). También me acorde de los partidos de futbol en el club, de los viajes, de las comidas, de mis amigos, de todos los 24 que pasamos, del Monte Ararat que en algún momento vamos a poder subirlo sin tener que pedir permiso.
Intentaron aniquilar a un pueblo completo, no les salió. Lo siguen intentando aun hoy, con balas, con novelas, con líneas aéreas, intentando relatar otra historia, pero no se dan cuenta de que por más que nos maten y nos saquen lo material, jamás van a poder cambiar ni quitarnos lo que somos. Somos mucho más de lo que creen. Somos muchos, somos un montón, somos la diáspora y estamos desparramados por todo el mundo.
Estos cobardes no se dieron cuenta que hay millones de gorritos de lana, garmir, gabuit, narinchacuin repartidos por todo el mundo, como el que me regalo el Misho hace más de cuarenta años, cuando éramos chicos y todavía creíamos que el mundo era un lugar mucho mejor y bastante más justo.
Jorge Kasparian
Autor de Luisito, un libro de entrevistas sobre Spinetta