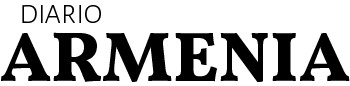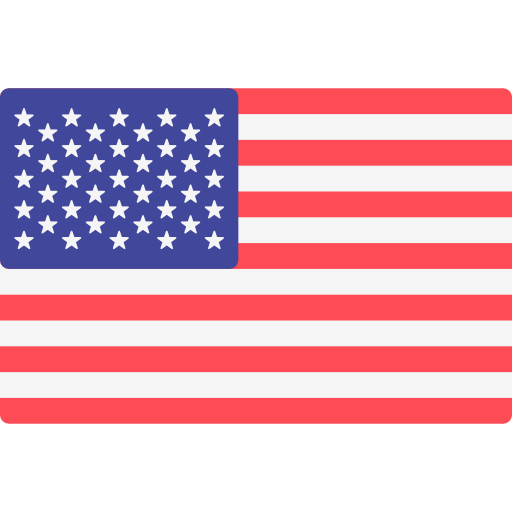"Jingylov hats", un relato de Anna Matevosyan sobre las mujeres armenias de Artsaj en el Día Internacional de la Mujer

En el Día Internacional de la Mujer, DIARIO ARMENIA homenajea y saluda a las mujeres de Artsaj, fuertes, resilientes, incansables, poderosas. Anna Matevosyan, autora e investigadora residente en Ereván, eleva el espíritu de esa mujer artsají con su relato “Jingyalov hats” donde el valor literario e identitario realza a quienes, bajo la amenaza enemiga, continúa día tras día luchando por una vida libre, independiente y pacífica.
Conmemoremos así, en la protagonista del cuento de Matevosyan, la persistencia revolucionaria de estas mujeres, columna vertebral de una sociedad diezmada pero sostenida por ellas, desafiando todo destino.
Como siempre lo ha hecho la mujer armenia.
Jingylov hats
La mujer rolliza y canosa que vive aquí cerca viene a visitarme todas las mañanas sin falta. He notado que tiene las piernas hinchadas y camina con dificultad. Cuando mueve de un lado a otro en la sala de estar, la porcelana del armario hace ruidos de traqueteo. La señora me trae fruta o rebanadas de galletas (dice que las ha hecho ella misma) envueltas en papel tisú y, después de acomodarse en el sofá, me dice: “Haz café”. A mí no me gusta preparar café para nadie más que para mí.
Uno puede tener éxito en cocinar los platos más exquisitos porque la receta es la misma para todos. Pero no el café. El café es individual.
Esa mujer me cae mal y no lo oculto. Habla mucho. Y ha adoptado molestamente una frase que está tan incorrecto aquí; "Bienvenida a tu nuevo hogar." Hace dos días ella me preguntó si podía ayudarme a desempacar. Yo quería preguntarle desempacar qué, pero no lo hice. Y ayer me dijo que le encantaría probar "un jingyalov hats auténtico, bueno y caliente de Artsaj". Yo no dije nada. Simplemente examiné mis propios zapatos.
Recuerdo, tía Jenna, cómo solíamos hacer jingyalov hats en Bakú. “Imitaciones de jingyalov hats,” solías llamarlo tú, porque nunca encontrábamos todas las verduras para hacerlo tan fragrante y sabroso como uno lo probaría en Artsaj. “Una verdadera mujer de Artsaj tiene que saber hacer jingyalov hats, porque te alimentará a ti y a tus hijos cuando no haya nada más para comer,” me decías. Bromeábas conmigo preguntándome cómo se podría preferir la vida en Bakú a los jingyalov hats, y fruncía el ceño cada vez porque tus bromas me recordaban que me había ido de Artsaj porque mis padres querían casarme a la edad de diecisiete años.
Le digo a esta mujer que no estoy de humor para hacer una imitación de jingyalov hats aquí, en esta casa.
Oh, mi padre, tía Jenna, mi padre siempre había sido un hombre celoso. Celoso de su esposa y sobreprotector de todas sus hijas. Solo habían pasado un par de semanas después de mi decimoséptimo cumpleaños, e hice varios intentos para convencerlo de que me permitiera dejar el pueblo y obtener una profesión, pero él se mantuvo firme en su decisión. “De ninguna manera aceptaré que una hija corra tras una profesión. ¿Tienes diecisiete años? Hora de casarte. Punto."
Mi padre derramaba toda su ira en mi pobre madre todos los días, como sopa caliente sobre su cabeza. Recuerdo que lloraba sentada en las escaleras afuera de nuestra casa una tarde de verano, mientras mi padre seguía gritándo adentro, maldiciendo su propia vida y culpando a mi madre por haber criado a su hija mal. “¡Una profesión ella quiere! ¡Con este personaje, no me sorprenderá si ella acaba arruinando su vida! ¡Ve y enséñale que a su edad tú ya eras casada, mujer, casada! ¿No eres su madre? ¿Para qué quiere deshonrarnos a todos esa chica?!
Cerré el “Orgullo y Prejuicio” que estaba leyndo y corrí arriba.
“Papa. Ya he hablado con la tía Jenna por teléfono ayer.” Sentía el pánico estaba aumentando en mí. “En Bakú, ella me cuidará mientras yo aprenda a hacer ropa. Les enviaré dinero de mi salario una vez que comience a trabajar y ganar”.
Toda la familia se quedó estupefacta. Entonces, se desató el infierno.
"¡Si sales de esta casa y vas allí, considera que ya no eres mi hija!" Papá gritó a todo pulmón.
"Lo sé, papá. Pero por si acaso lo voy a intentar."
A veces parece que la mujer rolliza y canosa comprende que no estoy de humor para hablar y me deja en paz. Toma asiento en la sala y suspira de vez en cuando. ¡Pero al principio ella no era así! Una vez me preguntó qué estaba pensando hacer para ganar dinero. Y entre todo lo demás, justo en ese momento me di cuenta de que no tenía mis dos certificados. Los certificados que me habían dado por pasar los cursos de contabilidad y costura.
Bakú era grande y diverso, y así como también la vida contigo en tu acogedor apartamento en 12 Zavokzalniy, Anashkina 14, donde tú, tía Jenna, me hacías hojear revistas de moda mientras yo bebía mi cacao y comía mi ponchik. Me decías que caminar con tacones y usar faldas era lo que convertía a la mujer en una verdadera mujer.
Íbamos en diferentes direcciones al trabajo todos los días tú y yo, y volvíamos al mismo lugar todas las noches. Yo solía contarte sobre mi día. Tú solías hablarme del tuyo. Nunca me llamabas hija, pero yo sentía que te encantaría hacerlo. Y siempre me reñías cuando mi madre llamaba y quería hablar conmigo y yo me negaba a venir al teléfono.
Y cuando falleciste, lloré tu muerte en silencio y con dignidad, mi querida tía, y me senté erguido y solemne mientras tus vecinos, algunos de ellos armenios y algunos azeríes, venían a tu apartamento siempre tan soleado, y daban sus condolencias. Yo estaba enojada de ti por haberme dejado sola en esa gran ciudad de este mundo enorme, pero es ahora que agradezco al Dios que no te quedaste más tiempo para ver lo que venía.
En 1988, tomar un taxi en Bakú ya no era nada razonable. Posiblemente que nunca llegarías a casa porque el conductor de alguna manera podría descubrir que eras armenio.
Quedaban cada vez menos armenios en nuestro barrio. Alguien me dijo que había visto a la viuda profesora de piano correr hacia el parque de autobuses con sus dos hijas. Y que todas llevaban pañuelos en la cabeza para parecer azeríes. Y años más tarde supe que Hasan, el dueño de la floristería en otro lado de la calle, un hombre que siempre nos saludaba con su sonrisa tímida, había salvado a la hijita de su amigo armenio escondiéndola en su casa. La milicia había irrumpido y había hecho un gran lío por todas partes, pero no se les había ocurrido mirar dentro de la caseta del perro.
Seguí viviendo y manteniendo la luz encendida en tu ventana, tía Jenna.
Mi madre me llamó varias veces y me rogó que volviera a casa. Le dije que yo no lo haría. Ofreció enviarme dinero, por si acaso. Respondí con orgullo que trabajaba y ganaba suficiente. Pero un día en el mercado escuché a alguien decir en azerí: “Mira, ermení, y no tiene miedo.” Miré de dónde venía la voz, y mis ojos se encontraron con los de dos hombres barbudos de unos cuarenta años, y un escalofrío me recorrió la espalda. Mi cruz se había revelado y colgaba, suelta, en mi cuello. Había estado yo demasiado ocupada recogiendo manzanas y no me había dado cuenta. Fui a casa enseguida y llamé a mi madre. “Mamá, por favor, mándame un taxí de alla. Tengo miedo.”
Nunca supe qué pasó con tu casa, tía Jenna.
“¿Vas a sentarte aquí todo el día? ¿Tal vez pueda conseguirte un buen cepillo para el cabello y puedas peinarte? ¿Te duele la cabeza?" La mujer rolliza y canosa está hablándome suavemente, y hasta quiero sonreír. Y de repente, “¿Dónde está tu marido? ¿Tienes uno?"
Karo Martirosian. Un joven impetuoso la característica más extraordinaria de quién era que con los niños era un niño y con los adultos podía volver a ser un adulto dentro de unos segundos. Tenía veinticuatro años. Y mi hermano de catorce años era su amigo.
Yo tenía veinte años cuando regresé a nuestro pueblo en Artsaj. En casa, el tema de mi matrimonio ya no era de suma importancia. Papá siempre estaba de mal humor y expectante, pegado a la radio. La madre lloraba cada día. Todos los días llegaban noticias devastadoras del pogrom en Bakú. Y en Ereván, las protestas contra Moscú no paraban.
Un día, yo caminaba sin rumbo por el pueblo cuando escuché un auto acercarme por detrás. Un LADA beige, sucio y ruidoso, astillado. Y una de sus puertas delanteras era pintada de rojo, como si el rojo fuera el color más cercano al beige. Era el auto de Karo, indicándome que me preparara para poner una cara de ignorante y evitar mirarlo cuando pasara. Pero me sorprendió ver que mi hermano también estaba en ese auto.
"Adelante, hermana, los llevaré a casa a los dos”. Karo me estaba hablando a mí.
No tenía opción. Sentí que Karo había parado su respiración, su cabello sudado, el de mi hermano también. Ambos me miraban directamente, expectantes. ¿Cuál de ellos parecía más divertido?
Subí al auto y condujimos en silencio. Debo hablar con mi padre, pensé. ¿Qué le enseñará este hombre a mi hermano que aún es un niño? Ya no deberían salir juntos. ¿Y quién es él para llamarme hermana?
De repente levanté la cabeza y me di cuenta de que habíamos pasado nuestra casa y nos dirigíamos hacia el otro extremo del pueblo. ¿Qué demonios? Todavía estaba decidiendo cómo protestar cuando Karo frenó con fuerza y mi hermano simplemente saltó del auto. Seguimos conduciendo.
“¡Si niegas ser mi esposa, ambos moriremos en este auto, ahora! No puedo vivir sin ti. ¡Porfavor díme que sí!"
Miré, paralizado. Así lo hacen en Armenia, tía Jenna. Te llaman hermana y luego te proponen matrimonio.
Cada vez que alguien comentaba demasiado sobre mi belleza o preguntaba si tenía novio, decías que querían hechizarme, tía Jenna. Yo me reía. “Ve y pon el broche de mal de ojo que te he dado y nunca te lo quites de la ropa”, decías con cara de amargura, “y Dios te dará el mejor esposo y muchos hijos. ¡Vaya!" Pero todos los broches de mal de ojo fueron inútiles. Mi Karo me abandonó antes de que pudiera conocerlo bien”.
Yo solía esconder sus armas en los momentos más terribles de la guerra y rogarle que no se fuera. Estaba embarazada y tenía los ojos llenos de lágrimas la mayor parte del tiempo.
Karo fue asesinado en abríl de 1992, justo un mes antes de que nuestro ejército liberara Shusíi. Nuestra hija Melineh tenía diez meses.
“Mi esposo era un fedayí. Murió en la guerra de los 1990 —le digo a la mujer rolliza de canosa y coloco mi mano bajo mi mejilla, preparada para una lluvia de preguntas. Pero ella no dice nada. Se sienta lentamente sobre la silla. Agrego: “Solo vivimos juntos tres años. Fue el mejor esposo de todos”.
Cuarenta días después del funeral de Karo fuimos desplazados a todos del pueblo y nos enviaron a Stepanakert.
Tía Jenna, te quiero mucho. Pero odio cuando me visitas en mis sueños. Porque algún desastre siempre llega justo al día siguiente. Parece que siempre vienes para advertirme al respecto. Ese día también había soñado contigo.
Nuestros autos fueron golpeados por aviones azeríes cerca de Stepanakert, y cuando me incliné sobre Melineh para protegerla con mi cuerpo, un fragmento de metal se clavó en mi espalda. Me toqué la espalda y luego me toqué la cara, y la sangre se mezcló con las lágrimas.
Y estuve en el hospital unos meses, y cuando regresé a casa, mi Melineh se había olvidado de mí, mi rostro y el olor a mi cuerpo.
Cuando terminó la guerra en 1994, volvimos a nuestro pueblo y yo quise vivir sola con mis hijos. Nadie se opuso. Fundé mi pequeño estudio donde diseñaba y vendía ropa para mujeres. Lamenté no haber aprendido a hacer ropa de hombre también, aunque tú me habías recomendado hacerlo, tía. Fui a las casas de los vecinos, parientes lejanos, y les pedí que me dejaran recoger moras de sus árboles para hacer melaza para la tos y venderlas en mi estudio para ganar extra dinero. Al final, fundé tres tiendas en diferentes pueblos. Y rara vez conseguía hacer jingyalov hats ahora, a pesar de que todas las verduras estaban disponibles en nuestro Artsaj.
Siempre quise que vieras la casa que armé desde cero, tía Jenna. Las películas que veíamos, con hermosas mujeres paseando alrededor de las piscinas y bebiendo jugos amarillos en vasos delicados. Siempre notábamos esos detalles, y siempre me decías que te encantaban las casas con piscinas. Mi casa no tenía piscina, pero igual te encantaría porque tenía las flores más hermosas en el jardín. Un gran salón al entrar, y tres dormitorios en la planta alta. ¡Cada uno con su propio baño! Es un hotel, no una casa, gritarías divertida.
Pasaron años.
Es el décimo día desde que me refugié en este pueblo cerca de Ereván. Los voluntarios me visitan cada dos días para ver lo que necesito. Han traído algo de comida (aunque la mujer rolliza les dice que puede compartir su comida conmigo), un calentador eléctrico y un cargador de teléfono.
Hoy me visitó una chica que nunca había visto. Era una niña hermosa con ojos azules y labios carnosos. Ella tomó notas sobre quién era yo, de donde venía y que familia tenía. También me preguntó qué había hecho anteriormente para ganar dinero. La mujer rolliza no estaba allí.
El 27 de septiembre de 2020, me desperté por los terribles sonidos de los bombardeos y el temblor de la casa. El terror me lanzó de un rincón a otra de la habitación y no podía agarrar mi teléfono para llamar a mi hijo. El fuerte llanto de alguien afuera confirmó que estábamos en guerra.
Tía, yo misma había decidido que mi hijo se convertiría en un militar para vengarme de los azeríes por mi Karo algún día. Es solo que cada vez que un dron pasaba zumbando sobre mi cabeza, me estremecía pensando que en algún campo o montaña otro dron podría caer en la cabeza de mi hijo.
“¡Algunas mujeres de Artsaj están en Ereván y han comenzado un negocio de preparar y vender jingyalov hats en las calles del centro de la ciudad! Había una cola tan larga cuando pasé hoy. ¿Quieres ver?" La mujer rolliza se sienta más cerca para mostrarme la foto que tiene en su teléfono. No le digo nada pero me llama la atención la idea.
Una semana después, la escuela de nuestro pueblo la convirtieron en un hospital para los soldados heridos. Y algunos días después de eso, mientras yo estaba sentada en el búnker con otras mujeres, sosteniendo una botella de champán en mis manos y diciendo que la abriría pronto porque nuestro ejército ganaría, alguien me llamó. Mi hijo estaba herido.
Debo confesarte, tía Jenna, mi cuerpo ha cambiado mucho y sí, ahora estoy más gorda. Es por eso que las gotas del corrían por mi cara y me dolía en el pecho, y estaba yo sin aliento mientras corría hacia la escuela pero no me importaba nada. Todo lo que quería era ver a mi hijo.
Y mientras lo buscaba entre otros en ese hospital que había sido una escuela, ví cosas que nunca querría que vieras, mi tía. Escuché gemidos de niños heridos entre dieciocho a veinte años que no sabían dónde estaban. Eran nuestros soldados, nuestros soldados. Vi a un joven que estaba sentado en una camilla, temblando sin control. Por una explosión, había perdido la capacidad de hablar y las enfermeras le habían dado papel y bolígrafo para que escribiera su nombre. Estaba temblando el chico, con los labios cerrados con fuerza. Vi a un hombre que lloraba a gritos, agarrando la manga del médico y suplicando que salvara la vida de su hijo. Más tarde me enteré de que los médicos no lo habían conseguido salvar. Y después vi a mi hijo. Pero por suerte él no estaba tan mal.
La chica con los ojos azules ha vuelto a llamar para preguntarme cómo estoy. Ella debe estar esperando que le diga que voy a hacer para seguir adelante.
Esa botella de champán nunca se abrió. El 7 de octubre, el chico que vivía al lado vino y comenzó a tocar las puertas de todos. “¡Los azeríes han cruzado el río! ¡Estarán aquí en 5 minutos!
Solo logré agarrar mi pasaporte. Y una chaqueta.
Es gracioso cómo uno puede convertir una casa en hogar en más de 30 años y perderla en cinco minutos, tía Jenna.
Una mujer en el otro lado de la pantalla del teléfono sostiene un micrófono en la mano y dice algo en idioma azerí. Durante los años en Bakú aprendí ese idioma pero ahora lo he olvidado bastante. Ella llama burros a todos los armenios y se ríe. Luego camina más hacia nuestro pueblo y puedo ver la farmacia de Irina, destruida. Irina fue asesinada por los azeríes porque era la única que se negaba a abandonar el pueblo.
La mujer en la pantalla va adelante y se ríe, hablando sin parar. Están subiendo los escalones y abren la puerta de mi casa. Están dentro de la sala de estar. Puedo ver mis pantuflas, las de lunares, al lado del sofá. Una taza de café medio llena en la mesa, mermelada de ciruela en un frasco de vidrio, rebanadas de pan y una cuchara. Mi último desayuno en mi casa.
Mis plantas se ven polvorientas en sus macetas. Pero sorprendentemente todavía están vivos. La mujer sube al segundo piso y nunca llega a abrir la puerta de mi dormitorio. Se detiene para examinar algunas fotografías que encuentra. Entonces el video de YouTube termina.
Me seco los ojos y apago el teléfono. La mujer rolliza me mira pero no dice nada.
“Supongo que empezaré a hacer jingyalov hats y los venderé a la gente”, digo. “Si dices que la gente que trabaja aquí en la ciudad lo comprará para su almuerzo, entonces lo haré. Pero no sé donde encontraré un lugar para el horno y lo demás”.
La mujer rolliza se acerca y me dice: “Te daré la mitad de mi espacio en la tienda. Pondremos un horno allí. No es mucho, pero no te preocupes. Algo bueno si que haremos juntas.”
Como si fuera eso la cosa mas simple del mundo.
Anna Matevosyan