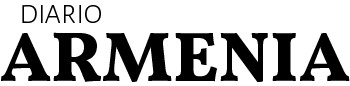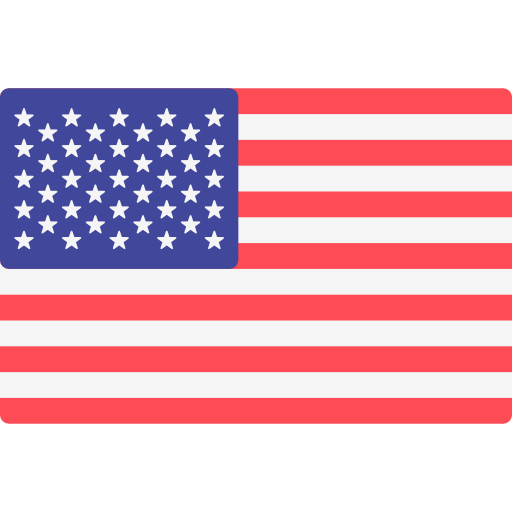“Káukasos” de Ana Arzoumanian
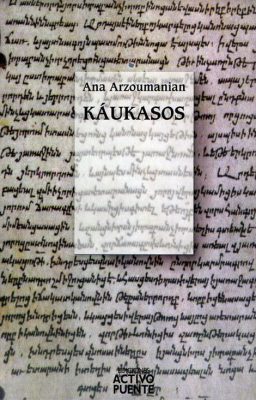
Fragmento del libro Káukasos (Ediciones Activo Puente, 2011) de Ana Arzoumanian, un poema que relata la historia de un encuentro entre una armenia y un turco en la ciudad de Nueva York.
En Nueva York no hay jazmines.
Hay un barbero, un psíquico
y una tienda de zapatos
en la cuarenta y nueve.
Hay el vientre desnudo del cielo,
sus lunares abanderados.
Hay edificios con barcos y velas.
Desde la bañera veo los teatros
y los barcos y las velas
moviéndose,
y mostradores
y tragaluces
y puertas giratorias
que flotan en el agua;
se mueven.
Hay cristales que irradian su luz
como iglesias góticas.
Veo esa vibración desde mi bañera,
el aletear de los museos, de las cafeterías.
Toda Nueva York se mueve para calmarme.
No es una caricia.
Son los animales de topacio y bronce
soltando sus músculos desde el aire.
Sus lenguas frenéticas
haciendo desaparecer
toda demora, avanzan.
En Nueva York no hay jazmines.
Tomó la punta del fusil y me midió.
Eso pensé cuando pensé en no volver.
Pensé, diría eso.
Diría que tomó la punta del fusil y me midió.
Diría que el fusil fue menos frío adentro,
que apoyó el fusil en una de sus piernas
y empujó,
diría que lloré.
Y los edificios con barcos y velas
moviéndose.
El fusil es de un material blando,
no dispara.
Él tomó la punta del fusil y me midió
mientras yo bebía las velas de sus barcos.
Mostrame lo que me da más miedo,
me pide.
Para mostrarle lo que le da más miedo
desaparece todo lo que tarda
en mí,
lo que satura
un no volver
como morirme en la medida de un fusil.
No es una ciudad para vivir
me cuenta una vendedora
del barrio judío del negocio de kipás.
Es una ciudad para desaparecer.
La piedra rojiza
el granito rosa
la isla estrecha y alargada
rodeada de ríos,
los manteles a cuadros
rojos y blancos,
los templos budistas
y las sinagogas
y las iglesias
se mueven.
Más y más rápido
la velocidad
ahora es
agitación.
Soy los carteles luminosos.
Los carteles luminosos
de madrugada
en las pantallas
te muestran
a mí
medio desnuda.
Vos, del otro lado
me pedís que me dé vuelta.
Yo en carteles,
en las callejuelas,
en las calles industriales
me doy vuelta,
me levanto el vestido.
El gran camino blanco de las luces,
sesiones de jazz
en barcazas,
en playas artificiales,
en piscinas vacías.
Espeso trazo vertical
como cuando la cámara
abandona al personaje
adoptando un movimiento
propio.
En Nueva York no hay jazmines.
Blanco sobre blanco imposible de filmar
una colección
de corredores de músicos de patinadores
en el parque central
insiste
como un ojo multifacético,
agita,
arrastra milenios.
Una pulsación de civilizaciones
infinitamente
dilatada.
Yo en la cama que se mueve
en los carteles
dentro de la pantalla
dada vuelta
mostrándote.
La imagen cambia de potencia.
Atracciones teatrales o circenses,
llanuras de Mongolia,
una mesita de té en San Petersburgo,
el mujik, la india.
Una mirada que no está
sobre mis piernas,
está en el agua el ruido
de las voces la música
de los barcos las velas
como una fotografía sacada
en el interior mismo
de las cosas.
Una línea dentada
hace centellear la imagen.
Volver el movimiento más intenso:
caer.
Ahora, cuando me doy vuelta,
tuerzo el cuello,
espío la pantalla,
te veo tocándote
un glande lustroso
de perfumes lácteos.
Buscás a una ahogada en aguas negras,
ves cómo se degradan los tonos,
cómo me arrastro hasta un sin fondo
arremolinándome.
El reflejo rojizo
incandescente.
Estás en una película,
me decían,
y yo pensaba,
¿puedo todavía hablar de mí?
El cine hace del mundo
un relato:
yo un conjunto
de carteles,
de imágenes
que se difunden se propagan
sin pérdida
ni resistencia,
chapotean,
ondulan
en el agua.
En la tabaquería
los clientes fuman
cigarros abultados.
Un agua de una vereda de paseantes
bebiendo café
en vasos de cartones
parecidos a los plásticos
con los que tapan a los muertos.
Estás en una película.
En la película,
en un restaurante húngaro,
Palya Bea canta.
La ciudad repta en mí,
me sacude y yo la tumbo.
¿Puedo todavía hablar de mí?
Me ondulo,
salgo a bailar música húngara,
me bajo los breteles,
levanto los brazos
sobre los hombros.
Alguien tira platos al piso,
se saca los zapatos
y se inclina a mis pies,
sangra.
Yo paso mis dedos
por su boca.
Nos caemos.
En Nueva York no hay jazmines.
Muros ocres
manchados de azul y verde,
anónimos bloques como casas
que se adentran
en la mirada.
De tus ojos
me queda el perfume
con el que se enceguecen
los caballos de los carruajes
de la quinta avenida.
Los caballos son jinetes desnudos,
recuerdan
montando un sueño ciego.
Me queda el gusto
a tinta en la boca.
Queda la virgen maría
sustituida por el dínamo,
ritual creencia
en los surtidores,
en los letreros
en el interior de los museos
donde cuelgan pinturas,
donde rebaños de reses
del medio oeste profundo
amanecen.
En los ojos de los que caminan
por las calles
las reses arrean
a la estación
más próxima.
Se adivina cómo el rebaño
cruza el promontorio,
sin nada que lo alumbre
se deshacen de sí mismos
en un apresurado vaivén.
Una locura en círculo
la escena donde el actor
no siente, y es puro personaje.
Vitrinas servilletas tazas cafeteras.
Antiguos ocupantes
de fantasías populares.
Yo también aquí, una ficción:
una mujer que se mete en la cama
observada de frente,
el vello púbico a la vista
en un espacio interior
con las cortinas que se ondean
hacia adentro,
hacia fuera.
Se ve el sexo
pero no la cabeza,
ni el brazo derecho
ni los pies.
Una virgen maría
cantada en los gospels
del domingo
un domingo de feria
como las ferias
de mi cuadra en Buenos Aires.
Y en los puestos,
hindúes paquistaníes mexicanos.
La virgen maría
un dínamo una electricidad
adentro de las cosas.
En Nueva York no hay jazmines.
La mujer vista de frente
del cuadro de Hopper
en una casa que se adentra
en mi mirada
como un barco que se mueve
y viaja sin nada
que lo alumbre,
sin faros.
Un barco de paredes transparentes,
el faro en una isla.
El barco
un faro en territorio
fabricado por holandeses,
de perfiles suaves y ondulados
un panorama rocoso
con lagos artificiales
y árboles transplantados.
La nueva Ámsterdam,
un barco
que se mueve
en un terreno inventado,
una franja de arena reluciente.
Un teatro el acto de fe
donde vuelvo a tener un hijo.
Desnudo mis pechos,
te doy de mamar.
Tu boca
en una lluvia turquesa
rociándote la cara.
Me gusta que me den
de comer en la boca.
En tus ojos
hay un olor a huertos
sembrados de albahaca.
Me arrodillo, toco
la imagen de cristo.
Me gusta alimentarte
le dice la virgen
mientras lo mira a los ojos
del color de un huerto
de albahacas.
Buscás el largo de mi pelo,
me das de comer
en la boca.
La imagen de cristo
en la película
comienza a arder,
expande un destello burbujeante
anaranjado.
Los comulgantes
se convierten en figuras líquidas
se deslizan uno en el otro.
Un alba de nosotros mismos fulgura precipita.
Los rasgos se escapan
del contorno del rostro de cristo,
hace ver huecos en el agua.
Te necesito como Nueva York
sin jazmines.
Una sucesión
de primeros planos
gira como planetas
en constante ebullición,
gira y no cesa
de desviarse.
Un amor
que se define
por su potencia
de volver a empezar
y recomenzar.
Me gusta
darte de comer
en la boca;
cristo la virgen los comulgantes
y yo arrodillada
en una Nueva York sin jazmines
suspende el gesto.
El eclipse de los cuerpos
que giran como planetas,
se apoderan
en su aventura de luz
de lo blanco.
No hay tregua
en este agotamiento.
Despedazados
el hambre y la saciedad,
una violencia
propagándose.
Los ojos medio cerrados,
la cabeza tirada hacia atrás,
la boca medio abierta
de tan saciada.
Una mano angélica
te descubre mis pechos.
Tenés que mirarla,
soy yo esta Nueva York sin jazmines.
Alguien puso una mujer
con una antorcha aquí.
La mujer con la antorcha
está en un agua ahuecada.
El hueco
y el agua
se mueven,
como la mujer que se mueve
en toda la ciudad
que se mueve.
El agua de la ciudad
tiene un pezón de color rubí,
da la hora
a imaginarios marineros
del Atlántico.
La ciudad
es un archipiélago
seco de manzanas.
Una postal
de torres lanzadas al aire
de un fulgor violeta
tritura la hierba,
nada en un agua
brutal hacia el cielo,
una y otra vez.
El agua se evapora
en orfebrerías,
en tiendas de especias, de alfombras.
No estamos en Persia,
no somos fenicios,
vinimos a ver.
Toda construcción
es un monumento
permanente, sólido sereno
en la furia de mis ojos.