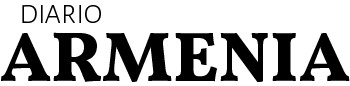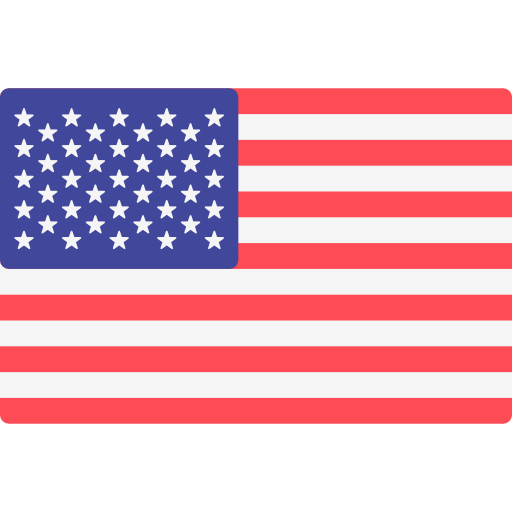La historia de Luiza Haykir, sobreviviente del pogromo de Estambul en 1955

En sus días optimistas, Luiza Haykir pinta un paisaje de novela en su memoria. Es una niña de cabellos castaños que chapotea con su hermano Arman en aguas cristalinas, casi que se puede escuchar su risa infantil mezclada con el oleaje del mar. Evoca travesías en burro en familia y picnics hasta el anochecer en la cima de las montañas, la luna reflejada sobre el espejo de la inmensidad. Estambul como el paraíso terrenal embebido en la juventud dorada del recuerdo.
En sus días realistas, su relato desata una tormenta sobre el Bósforo. La imagen es de catástrofe y destrucción, aunque la naturaleza aquí no tiene responsabilidad alguna. El 6 de septiembre de 1955 ni siquiera llovió: fue una noche de verano, de esas de calor intenso. Pero no fue una noche como cualquier otra.
***
Los padres de Luiza, Vagarshak y Mannig, llegaron a Estambul escapando del Genocidio Armenio. Como muchos otros, tuvieron que cambiar su apellido terminado en ian por uno que sonara turco, y con astucia eligieron Haykir: “hay” -armenio-, “kir” -letra-, un juego de palabras en su idioma de origen, como un tatuaje oculto de identidad, un código secreto. Vagarshak abrió allí su negocio de barrio, en el que vendía cigarrillos, chocolates, diarios y libros de bolsillo. Era un hombre generoso y solidario, inmensamente querido por su familia, sus vecinos y sus amigos.
La joven Luiza conocía bien lo que había atravesado su familia, pero no se sentía amenazada o en riesgo: podía hablar su idioma sin problema en la calle e incluso se educó en uno de los muchos colegios armenios de la ciudad. Además de instituciones educativas, en Estambul había también iglesias y una enorme comunidad. Luiza solo recuerda, como si fuera un detalle ínfimo, anecdótico, a los chicos de las escuelas turcas que les arrojaban piedras e insultos a ella y a sus compañeros por ser armenios. Nada grave a comparación de lo que había vivido su madre, a quien escuchaba despertar todas las noches a los gritos tras las pesadillas que la transportaban nuevamente al desierto de Der Zor, a las montañas de cadáveres, al sabor del pasto seco y los llantos de los niños entre los disparos.
La familia Haykir vivía en un vecindario tranquilo, poblado de armenios. Allí, Luiza conoció a Onnig Aidnian, un vecino que se convertiría primero en el mejor amigo de su hermano Arman, y años después en su compañero para toda la vida. Se casaron jóvenes y en 1954 tuvieron a su primera hija, Mary.
Desde chica, Luiza comprendió que su vida y la de Arman eran casi un privilegio, un milagro concedido a su madre por su fuerza de voluntad, por el deseo de un pueblo entero para persistir en el tiempo. Hasta sus 22 años, Luiza disfrutó de crecer en libertad. Hasta el 6 de septiembre de 1955, soñó con el futuro.
***
El 6 de septiembre habían quedado en ir a cenar a una taberna griega a orillas del mar junto a unos amigos armenios que vivían frente al lugar. La temporada alta de 1955 encontraba a Luiza, su esposo y su bebé disfrutando de unas vacaciones bajo sol radiante y las playas paradisíacas de las afueras de Estambul, a tan solo una hora en tren del centro comercial de la ciudad. Onnig iba y venía para trabajar: era joyero especialista en engarce y, por suerte, su oficio siempre tenía demanda. Al finalizar su jornada aquel día, vio a una multitud que comenzaba a juntarse en las calles, con palos, hachas y antorchas. Desconocía el motivo de ese tumulto, pero decidió apurarse a regresar. Una corazonada le decía que algo malo estaba por pasar.
En la ciudad, corría el rumor de que la casa donde había nacido el prócer nacional Kemal "Ataturk" -fundador de la República turca moderna- en Salónica (Grecia) había sido bombardeada. La noticia no solo era falsa: se sospecha que incluso estuvo detrás de su difusión el propio gobierno de Turquía, con el apoyo absoluto de los medios de comunicación, con la intención de incentivar los disturbios. Bastó esa “ofensa contra la integridad turca” para desatar la ira de los ciudadanos nacionalistas, que se prepararon desde todas partes del país para manifestarse contra las minorías.
En tan solo unas horas, una horda organizada estaba lista para atacar. La identidad de Luiza y su familia se había convertido, otra vez después de tanto tiempo, en una amenaza.
***
Con la advertencia de Onnig, Luiza y él decidieron que era mejor cambiar el plan y se juntaron en el departamento de sus amigos para cenar. Lo primero que escucharon fueron los gritos, ecos indescifrables que venían desde lejos. Después los pasos de una multitud enfurecida, como una estampida dispuesta a llevárselo todo por delante. Por último, el sonido de la destrucción: los estallidos de los vidrios, los disparos, el rebote furioso de los palos golpeando con fuerza contra todo lo que se pudiese dañar. La confusión se convirtió en terror cuando entendieron las palabras que entonaba la turba: “muerte a los armenios”, “muerte a los griegos”, “Kemal Ataturk héroe nacional”. Cerraron las cortinas y se encerraron en la oscuridad, mientras la sinfonía del caos sonaba de fondo.
Esa noche, Luiza lloró con una angustia que tenía algo instintivo, ancestral, como si hubiese estado guardada en su pecho todo ese tiempo esperando el momento de explotar. Como su madre, que había visto a toda su familia morir frente a sus ojos en manos de los soldados turcos, se enfrentaba a la posibilidad de sufrir el mismo destino. Nunca había sentido tanto miedo. Lloró con lágrimas de duelo, de comprensión, de derrota: ya nada volvería a ser lo mismo. Lloró como quien despide una etapa de su vida y se prepara para encontrarse con lo que vendrá. Lloró inaugurando un llanto eterno, que hasta en días como hoy reaparece como una herida que nunca terminó de sanar. Mientras pasaban las horas, solo pudo pensar en sus papás y en su hermano. Rezó y esperó, en vela, a que llegara el silencio de un nuevo día.
En el centro de Estambul, con sus últimas fuerzas, Mannig actuó rápido. Fue a la casa vacía de su hija y colgó una bandera turca en el balcón, el mejor símbolo de protección en el que pudo pensar. Se reunió con su hijo Arman y su esposo para refugiarse juntos en el hogar que con tanto esfuerzo habían construido. Protegidos por la bondad de sus vecinos turcos, esperaron el amanecer. Para Mannig, esa escena era una repetición antigua. De otra vida, de otro lugar, incluso de otro plano: el de sus pesadillas. ¿Cuánto odio puede resistir un cuerpo? ¿Cuántas veces se puede volver a empezar? Su corazón dejó de latir menos de un año después de aquella noche.
***
A la luz del sol, Estambul parecía arrasada por un terremoto. En las costas ya no se podía distinguir el mar entre los objetos: flotaban pianos partidos, restos de camas, partes de mesas. Las calles estaban bloqueadas, entre heladeras aplastadas y autos incendiados. En los cementerios que no eran musulmanes, las tumbas habían sido ultrajadas y el olor a putrefacción mezclado con pólvora cubría el ambiente. De las iglesias cristianas sólo quedaban ruinas. ¿Quién habrá limpiado todo ese desastre?
“El pogromo de Estambul”, como se conoció posteriormente este episodio, estuvo dirigido contra las minorías de la ciudad: principalmente griegos, aunque también judíos y, por supuesto, armenios. Se calcula que alrededor de 150.000 personas fueron víctimas de multitudes violentas, entre agresiones, saqueos, linchamientos, violaciones e incluso asesinatos. 4.000 hogares de inmigrantes fueron destruidos, además de sus comercios. Del negocio familiar de los Haykir, solo la pared en pie quedaba. De la taberna griega, Luiza vio esa mañana desde la ventana los restos de sillas flotando entre las olas.
***
Onnig fue el primero en volver a la ciudad. Comprobó que sus suegros y su cuñado estaban a salvo, y regresó en busca de su esposa e hija para reunir a la familia. Les llevó tres horas en taxi atravesar las calles, intransitables entre los escombros. Habían sobrevivido a esa noche, pero el peligro no había terminado: “Ayer rompimos todo, hoy vamos a matar a los armenios que quedan” escucharon decir a unos jóvenes más tarde ese día.
Todos estuvieron de acuerdo: no había más opción que emigrar, escapar lejos de todo ese dolor, de ese daño, de esa amenaza. Sudamérica parecía ser, por entonces, la única alternativa. Onnig tenía un tío en Argentina que los podía ayudar: había algo a lo que aferrarse, una esperanza de salvación. Se fueron por separado, como pudieron, dejando todo atrás: familiares, amigos, casa, pertenencias. Una etapa de felicidad que ahora parecía impostada. Demasiado buena para ser verdad.
El 10 de julio de 1956, 10 meses y 3 días de viaje en avión después, Luiza, Onnig y Mary aterrizaron Buenos Aires sin saber una palabra en español, pero con una certeza: la vida les había dado otra oportunidad.
***
Luiza Haykir es mi abuela. El día que se estrenó The Promise, la película hollywoodense sobre el Genocidio Armenio, fuimos juntas a verla a un cine del barrio de Flores. Éramos casi las únicas en la sala. En una escena, un grupo de turcos se organiza en las calles para ir a buscar a los armenios a sus casas. Mi abuela y yo estuvimos toda la función agarradas de la mano, pero en ese momento me apretó un poco más fuerte. “Como el 6 de septiembre” me susurró, con una voz llena de angustia. En ese fragmento ficcionado de 1915, ella no estaba viendo la historia de su mamá: estaba recordando la suya. A veces me arrepiento de exponerla a su propia memoria, pero aún con dolor nunca me niega el relato. Cuando llegaron los créditos nos quedamos solas en la sala, abrazadas. Lloramos en silencio con lágrimas pesadas, generacionales, colectivas. Lágrimas de heridas más antiguas que nosotras.
Me llevó años comprender realmente lo que pasó el 6 de septiembre, contextualizar mi relato familiar. Descubrí que formaba parte de un hecho histórico cuando encontré fotos de archivo de esa noche navegando por internet. Las imagenes en blanco y negro muestran hombres armados con palos en plena manifestación de odio, como robots programados para la destrucción. De los 156.861 armenios que vivían en la ciudad en 1895 (según el censo oficial), quedaban menos de 40.000 en 2008. En 1977, mi abuela pudo viajar al lugar en el que creció para reencontrarse con parte de la familia que quedó allá: su sobrina le pidió que por favor no hablara armenio en la calle. Cuando pienso en Hrant Dink, el periodista armenio asesinado por grupos de derecha turcos, me pregunto qué tanto cambiaron las cosas.

Este año se cumplen 65 años del pogromo de Estambul. Repito siempre hasta el cansancio la historia de mis bisabuelos que sobrevivieron al Genocidio Armenio. Pero por alguna razón nunca hablo demasiado de esta, su consecuencia directa, la continuación de un proceso que ni 40 años después del 24 de abril de 1915 ni hoy, con más de un siglo de impunidad, parece terminar. Para reparar hay que empezar por la verdad y la memoria, y este es el ejercicio que intento hacer acá. Por mi abuela, mi ejemplo de resistencia, la persona más fuerte y valiente que conozco. Y por todas las identidades que buscan construir un mundo justo, lejos del odio y la discriminación, en el que puedan vivir en libertad.
Romina Bedrossian