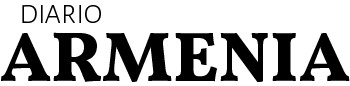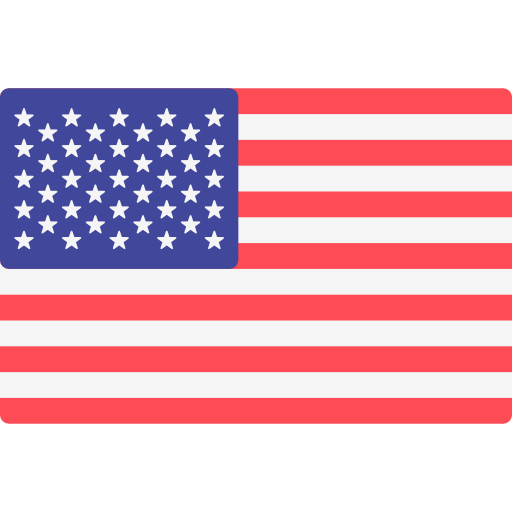La nostalgia por el pasado imperial de Turquía y Rusia hacen mella en el inconsciente de los armenios

“Ningún hombre es tan tonto como para desear la guerra y no la paz; pues en la paz los hijos llevan a sus padres a la tumba, en la guerra son los padres quienes llevan a los hijos a la tumba”
Heródoto de Halicarnaso (484 AC-425 AC), historiador y geógrafo griego.
La guerra moldea personalidades. Países -naciones- que las han vivido se han reinventado de diferentes formas. Europa, por ejemplo, con dos guerras mundiales, hoy son sociedades que responden a ese transitar. O España, Canadá, con guerras civiles (la peor de las guerras: el pueblo enfrentado así mismo), debieron crear espacios “seguros” (las comillas son porque nada garantiza esa seguridad) y desde el Estado (la mayúscula es porque así lo exige la normativa lingüística aunque considerando que fue el primero en fallar desde el momento que se originó una guerra, debería caer) deben garantizar esa, si se quiere, herencia kantiana de que tanto la guerra como la paz pueden ser "perpetuas" porque ambas dependen de lo que haga la humanidad. Si llevamos al tribunal de la razón las razones que damos para la paz o para la guerra abrimos la perspectiva filosófica de actuar de acuerdo con la idea regulativa de paz. ¿Pero cuáles son las psicológicas? ¿Qué razón puede emerger de un colectivo forzado a vivir la peor de las atrocidades? Si ese pueblo -ya no diremos nación ni Estado porque son conceptos diferentes y esta columna tratará de cada uno de los sufrientes- fue prácticamente aniquilado por un genocidio: esto es un asesinato en masa basado en el odio y no una guerra. Las guerras tienen un referente quizá más geopolítico (el Imperio Otomano ya se había apropiado de las tierras de los armenios hacía ya trescientos años cuando decide acabar con la etnia) mientras que la masacre fue un acto racismo. Esta segunda guerra que se vive en el territorio de Nagorno Karabaj, nuestra Artsaj, nos derrumba emocionalmente.
No es una paradoja literaria lo que escribe Miguel de Cervantes: “Las armas tienen por objeto y fin la paz, que es el mayor bien que los hombres pueden desear en la vida”. La paz no es otra cosa que el orden establecido por las victorias en las guerras.
¿Cómo atraviesa el pueblo sobreviviente este trauma? ¿Por qué exigir al perpetrador negacionista que reconozca su odio? Quizá para lograr rehacerse como sociedad, como etnia, como decíamos más arriba de la europea. Quizá actualizando esa herencia kantiana desde la ética y el psicoanálisis. Pero todos sabemos que quienes sobrevivieron al genocidio no tuvieron ni la chance ni la idea siquiera de hablarlo en terapia o acudir a un psiquiatra. ¿De dónde surge el término “loco de la guerra”? De cuando volvieron los norteamericanos de Vietnam y quedaron vagando por las calles, traumatizados con el horror vivido. (Paréntesis para recomendar la lectura de los libros de Svetlana Aleksiévich, periodista y escritora Nobel de Literatura bielorrusa que detalla con la voz de los sobrevivientes de la Segunda Guerra Mundial, entre otros textos).
El pueblo armenio, retomando, vive un genocidio que aún genera una neurosis colectiva frente al negacionismo y ese impedimento de darle un cierre. No conforme con eso, cien años después, Artsaj, que reconstruye la competencia humana para la paz o para la guerra, desde la experiencia fenomenológica cotidiana y desde la situación de la humanidad como problema ético. Así buscamos, exigimos una responsabilidad como fundamento de la filosofía para la paz.
La nostalgia por el pasado imperial de Turquía y de Rusia continúan haciendo mella en el inconsciente de los armenios. Por más argumentación semántica que agreguemos, perdimos la guerra -y todavía no termina-, volvemos a perder territorio, otra vez el odio racial, las fake news, las decapitaciones, todo nos lleva a lo vivido en 1915.
Esa la ruptura del estatus social por medio de la fuerza que supone la guerra logra ese mismo estallido en nuestra psique, es un fenómeno profundamente humano íntimamente relacionado con lo que somos. Y en lo que nos transforma. Hoy, el odio con el que se trató al armenio se nos hizo carne: somos nosotros los que odiamos porque nos matan. ¿Qué hicimos para que se nos odiara tanto? Apenas una de las tantas retóricas que se nos cruza por la cabeza mientras “vivimos” esta guerra. Las comillas son porque la diáspora la vive a la distancia, con la impotencia que eso implica.
Esta violencia engendrada no es más que un fenómeno consustancial al ser humano. Estamos hablando de un dolor antropológico, una violencia moderna que, por cierto, según Kant, debía ir sustituyendo progresivamente a la guerra a medida que fuera realizándose asintóticamente en el mundo entero, el proyecto político ilustrado de la paz perpetua. Esta actitud destructora abierta hacia nuestro pueblo pareciera rescatar los componentes semánticos de la guerra para volverlos a integrar en una idea filosófica desde la que nos sea posible enfrentarnos dialécticamente con el pacifismo fundamentalista, interpretado aquí como un síndrome o conjunto de síntomas que ponen de manifiesto una enfermedad ideológica de las sociedades.
En exclusiva para Diario ARMENIA, nos dice la psicoanalista Carolina Saylancioglu* en su “Puntualizaciones para volver más soportable la vida”:
En 1915, en los inicios de la Primera Guerra Mundial y del genocidio sufrido por el pueblo armenio, Sigmund Freud escribió un texto que tituló Consideraciones sobre la guerra y la muerte. Tras la guerra desatada en Artsaj estos últimos meses, intentando hacer unas reflexiones para esta nota, volví a leerlo. A continuación puntualizo unas líneas que podrían aplicar para esta guerra que vino a tocar la llaga que no sana desde aquel entonces.
¿Por qué nos decepcionamos ante la guerra? La decepción corresponde al derrumbamiento de una ilusión. La suposición de que los avances de la civilización harían de limitación al impulso de asolar aldeas o ciudades habitadas por el extranjero (concepto que en la antigüedad clásica se fundía con el de enemigo) se ha vuelto vana. La guerra se muestra como la verdadera y subyacente razón de los Derechos Humanos o el mismo Derecho Internacional, sumados a la solidaridad que a veces se vislumbra entre los pueblos y el respeto a las diferencias con que algunas sociedades se hacen bandera. Se esperaba que estos avances que elevan al hombre de su estado primitivo irían a frenar o evitar una guerra. Pero no. El aún enigmático odio entre los pueblos, los intereses egoístas de ciertos hombres que buscan desesperados sus beneficios en la conservación o el incremento de sus bienes, desatan una vez más la guerra, sangrienta y dolorosa, como si nada quedara de civilización en los mercenarios, como si ningún progreso de los Estados hubiera existido, como si el hombre se encontrara de nuevo en su estado más primitivo en que, como los animales, mata al semejante porque también es una extraño. Entonces se derrumba la ilusión, se desgarran los lazos solidarios entre los pueblos y cualquier futuro posible de paz entre ellos.
En 1915, según Freud, dos cosas provocaban la decepción ante la guerra: la escasa moralidad exterior de los Estados y la brutalidad en la conducta de los individuos.
Sin discutir si el hombre es bueno o no desde la cuna, se espera que las malas inclinaciones (instintos primitivos, según el texto) sean superadas o sustituidas por buenas disposiciones impuestas por la socialización y la cultura. Pero tal exterminio del mal no existe. Los impulsos primitivos egoístas y crueles subsisten en el hombre adulto y civilizado como ha subsistido en el hombre contemporáneo a pesar de los intentos de las sociedades por domeñarlos. Las peores tendencias forman con el amor y el erotismo pares que desde el inicio perviven dando a la vida anímica un carácter de ambivalencia de los sentimientos. De esto deducimos que no hay hombres buenos y malos. Hay impulsos más o menos inclinados al amor o al odio, y de ellos devienen actos altruistas o destructivos, pero no en una regla simple y directa sino al contrario, muchas veces como formación reactiva al impulso contrario. Se juzga a los hombres mejores de lo que en realidad son.
Durante la guerra, como también sucede en los sueños, los hombres se despojan de su moralidad. La transformación de los instintos sobre la cual reposa nuestra capacidad de civilización queda anulada, en especial en los combatientes pero también en quienes velan por ellos o se vuelven de manera forzada espectadores sufrientes. La guerra provoca una involución, despoja al involucrado de su moralidad como se despojaría de un vestido. Aparecen el odio y las pasiones sin racionalizar. Además del descenso de la altura ética, la ceguera y la falta de penetración de los mejores cerebros, la cerrazón, la credulidad y la suspensión de la crítica conforman un cuadro tristísimo. Nuestra inteligencia, siempre dependiente de la vida sentimental, se encuentra por tanto debilitada durante la guerra.
Por otro lado, la guerra arrasa la creencia del inconsciente en la inmortalidad. Una vez más, el hombre prehistórico muestra su pervivencia en el actual: aquel se comportaba como si fuera inmortal, sin querer creer en su propia muerte pero afectándose por la de seres queridos, que además de ser queridos, son extraños, lo que vuelve su muerte algo –además de penoso satisfactorio. Nuestro inconsciente asesina, incluso, al semejante por nimiedades. Si hay un mandamiento, «no matarás» puede inferirse que descendemos de una horda de asesinos y que para configurarse y subsistir los pueblos se han matado unos a otros. “Lo que ningún alma humana desea no hace falta prohibirlo.” El placer de matar puede encontrarse en los vivos apenados que temen la venganza o la aparición del espíritu del muerto. El hombre primitivo admitió, tras la muerte de sus seres queridos, la muerte también para sí, pero le quitó la significación de su aniquilamiento de la vida. La guerra confronta, en este punto, con la verdad. La muerte ya no puede ser negada. La creencia inconsciente en la inmortalidad y el aniquilamiento de la vida se confrontan a la luz de la guerra. El hombre primitivo que en ésta se muestra nos obliga a pensar que con nuestra actitud civilizada las expectativas habían quedado muy por encima de la realidad –configurada por el inconsciente. La mentira cede y aparece la verdad de la muerte, que toma el lugar que le corresponde en nuestra vida anímica. Esto no parece un progreso sino más bien una regresión, pero ofrece la ocasión de volver más soportable la vida.
*Carolina Saylancioglu es Practicante del psicoanálisis ligada al Campo Freudiano en la Ciudad de Buenos Aires
Lala Toutonian