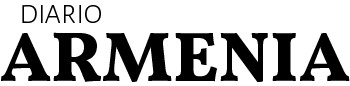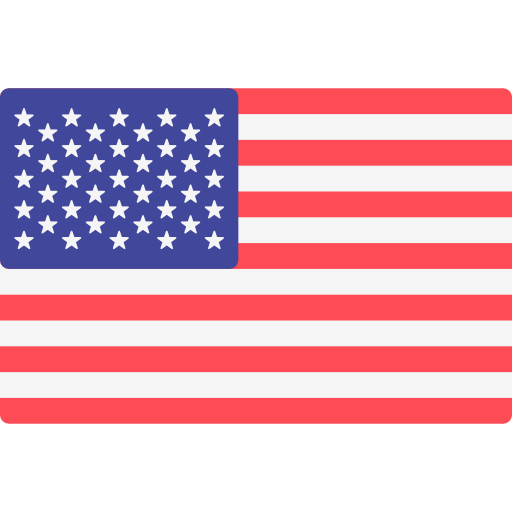Parte de la religión

En junio del 2019 decidí volver a Armenia para realizar algo que hace mucho deseaba hacer: vivir acá, mirar acá, sentir acá, oler acá, tocar acá, escuchar acá y comer acá. Ese mismo año llegué y después de tres meses de recorrer diferentes lugares llegué a Shushí, Artsaj. Durante un mes viví en la casa Avetyan, casa por la que mi familia e incluso muchos amigos y amigas habían pasado y me habían recomendado ir. Ahí conocí a la persona más hermosa, sincera y buena que me podía haber cruzado el destino, Smbat Avetyan, mi hermano.
“La ideología que en algún momento perdimos nos condenó a perder Shushí. Hay mucha gente buena en este país, pero no tenemos ideología y no me avergüenzo de eso. Me refiero a ideología como idiosincrasia colectiva, como sentido general que produce una unión nacional indestructible. La premisa general de los franceses es: igualdad, fraternidad y libertad; la de los armenios es la granada, la música y lo romántico que nos quedó de aquello que perdimos y que cada día se aleja más de lo que hoy nos debe representar y de lo que hoy nos es preciso adoptar para lograr subsistir y ser fuertes, para preservar y disfrutar de lo nuestro”.
Junto a él aprendí muchas cosas que antes nunca podría haber entendido ni interiorizado; en relación a lo más básico y más profundo de la vida. Smbat fue mi hermano mayor durante mi estadía en Shushí y se convirtió para siempre en el maestro que el destino me atravesó para transitar mi vida.
“Hubiese dado mi vida por Shushí, pero desde que empezó la guerra supe que estaba vendida la tierra, no valía la pena morir a causa de una traición, es muy triste”.
Criado, educado, aprendido y entendido en Shushí; con vivencias europeas y con un basto conocimiento espiritual, que sabiamente sabe transmitir. Ingeniero electrónico, ex trabajador del estado de Artsaj y por deseo azerí, ex profesor del bachillerato de ingenieros de Shushí. Este último trabajo fue el que más disfrutó, aquel que despertó en él una gran capacidad pedagógica y por sobre todas las cosas, un fervoroso deseo de enseñar y ver resultado de su trabajo en los niños de su ciudad natal, placer que motiva a cualquiera.
“Por dos cosas me gusta mucho ser profesor: la primera es porque creo que genero un gran cambio en algunos chicos que nunca antes se habían interesado en la ingeniería y los alejo de los consumos o de las malas juntas. Por otro lado, siento que soy el mejor en lo que hago, es mi vocación y aparte me siento muy realizado con mi trabajo”.
Zapatillas “All stars”, pantalones con manchas de cemento, una nariz típica de esta zona y una sonrisa timidona caracterizaban, entre otras cosas, a este ser en tiempos de nuestra Shushí. Flaquito, muy flaquito, pero con un apetito terrible. Hermano mayor entre tres, lector aficionado de la literatura antigua y de la historia mundial, francoparlante, rusoparlante y con una que otra marca en su cara que refleja aquello que alguna vez lo condenó a la falta de autoestima. Predispuesto a compartir momentos de intimidad desde el vamos y con una mirada que traspasa, galardonada, los arcos imperiales de la sensibilidad humana, produciendo un estado hipnótico, alucinante.
“Muchas veces pensé en que mi futuro estaba lejos de Shushí, cuando era adolecente no me sentía aceptado. Hoy después de todo lo que pasó no encuentro otra opción en mi cabeza que terminar la casa que estaba construyendo al lado de la de mis padres, mi futuro está en Shushí. Me cuesta aceptar que no es así, no quiero entender, simplemente no quiero”.
En una de las tantas noches que pasamos sentados en el porche de la casa Avetyan, hablando sobre música y seguro tomando café con confetis, Smbat me invita a la parte de adelante del terreno, donde estaba reconstruyendo su futura casa. Activo y con una capacidad explicativa inmensa comienza a narrar cómo es que tiene pensado hacer el frente, la luminaria y cuál sería el funcionamiento de los diferentes ambientes. En un momento deje de prestarle atención y me enfoque en el paisaje sonoro de la noche de Shushí, compuesto por chacales, pájaros, chicharras y algún que otro auto a lo lejos. En esa colgada mental que me estaba llevando a un lugar de plena soledad, decidí responsablemente volver a atender a su palabra, y es ahí cuando escuché la palabra “bicicleta”.
• ¿Qué? ¿Bicicleta Smbo? -le dije con mi tono de voz chillón- No entiendo. Perdoname pero me colgue con otra cosa, ¿qué queres hacer con bicicletas acá? (En el tiempo que llevaba en Artsaj creo que había visto cuatro bicis o menos)
• Quiero recibir a ciclistas en mi casa y no cobrarle los primeros dos días, quiero que mi casa sea una especie de “bici friendly”, ¿entendes?
• Magnífica idea -le comenté un poco sorprendido- ¿cómo se te ocurrió?
• Hay muy pocas personas que viajando en bici llegan a Shushi, si les creo una parada que antes no tenían, creo que de a poco van a empezar a venir. Admiro mucho la fuerza que tiene esa gente, creo que lo que más valoro de esas personas es las ganas que tiene de salir de su zona de confort y predisponerse a la ruta.Recordé este momento luego de compartir cuatro días con él en una casa en Ereván. Entre charla y charla me confesó que estar lejos de su familia por unos días le va a venir bien, “quiero salir de la zona de confort Nacho jan” me comentó.
Automáticamente pensé con mi cerebro de argentino turista mediático de guerra: ¿Acabas de volver de una guerra wacho, de que confort me hablas? En seguida entendí que su deseo era cocinarse, mirarse al espejo y no hablar con nadie mientras no esté yo en casa, luego compartir conmigo, estudiar francés tranquilo, mirar la ventana y pensar en lo que fuese que pasase por su cabeza. Eso fue para él salir del confort postguerra, post pérdida de su casa y de todas sus pertenencias materiales, post vida de todas las cosas y amores que murieron allá. Ahí recordé la bici y la relación que él había trazado entre el confort y la aventura de viajar en ese medio; inmediatamente busqué mi cuaderno de anotaciones random y le leí el diálogo que habíamos tenido aquella vez. Pensé en lo que daría por agarrar una bicicleta y encarar para su casa deseando que lo reciba uno como él con los brazos abiertos, con el vodka artesanal sobre la mesa. Pero no, en esta ocasión era yo quien le daba la bienvenida, a pata, en casa prestada, con cerveza y chocolates, con abrazos y miradas cómplices y con tremenda alegría de tenerlo junto a mi.
“La vida es una aventura muy interesante, mi problema ahora es que después de haber vivido tantas cosas y haberme llenado de muchas experiencias, la guerra me vació por completo”.
“El Smbo”, como le decimos con mis amigos Garo Seferian y Mika Demirdjian, transita hoy uno de los peores momentos que en sus jóvenes 34 años le tocó atravesar. Pasó los 44 días de la guerra en el frente de batalla, calculando la dirección de las municiones de los cañones de artillería pesada. Sus conocimientos como ingeniero y su especialización militar en materia de cálculos matemáticos para direccionar los ataques le otorgaron el poder de portar un arma sin pólvora. De metal, cuadrada, con bisagras cual tablero de ajedrez, con una vara señaladora que giraba sobre un eje ubicado en el medio y con un lápiz sagrado que debía estar limpio todo el tiempo para la mayor efectividad del cálculo. Escritor de poesía cutre de guerra.
“Un día matamos al rededor de 250 azeríes, ellos se la buscaron, yo nunca quise matar a nadie”.
Él era el bulliniado, porque siempre distinto Smbat, en medio de una guerra su arma era un tablero de cálculo ruso que tenía el inmenso poder de calibrar la distancia correcta de la muerte enemiga. “Si el azerí se acercaba yo solo podía pegarle con la caja de 20kg en la cabeza” comentaba entre risas. “Yo decía 100 grados a la derecha y 36 grados hacia arriba y me preparaba para uno de los ruidos más fuertes que mis orejas antes habían oído. Previo de la orden de ‘fuego’, todos debíamos escondernos en una trinchera escalonada que nos protegía del impacto, si no te metías ahí dentro, la fuerza de la energía que emanaba esa arma generaba que los pulmones se contraigan y que violentamente besen al corazón moviéndole el piso. Todo era una tremenda contunsión en la cabeza que te generaba un dolor tardío, una migraña aletargada, que cuando no llegaba nos hacía sospechar de la efectividad que nuestro trabajo estaba teniendo”.
“Uno de los últimos días de octubre, Nairi (su hermano) fue a Perdzor (Lachin), donde estaba yo junto a mi grupo de artillería. Nos alejamos de los demás y hablamos sobre la estrategia que él junto a su grupo de escaramuzas (24 soldados) debían plantear para defender Shushí. La lógica era una sola, sabíamos que estaban vendiendo la tierra y por eso fue que planteamos dos variables, o volvía a buscarme y nos íbamos a Stepanakert, o me iba yo a Shushí para ‘brindar batalla’. Pasaron unos días y me llamó diciendo que la lógica por la que nuestro pensamiento transitaba era la correcta, pero que su rumbo era ir hacia el otro lado, cruzar la montaña y encontrar la forma para sobrevivir”.
No puedo dejar de imaginarme el momento de ese encuentro entre los dos, el instante en que, con la calma que los caracteriza, se abrazaron para desearse buena puntería, claridad en la batalla y agilidad para entender el contexto. El encuentro del amor entre dos hermanos que trunca toda violencia, que demuestra una vez más que como humanidad fallamos y seguimos fallando.
A mi criterio, Shushí es mucho más que una idea romántica de una tierra mágica. Es mucho más que un punto estratégico en la región, es mucho más que un destino turístico, es mucho más que el anhelo de muchas personas que por A o por B nunca la conocieron y vivien o no fuera de Armenia. Es muchísimo más que el bastión cultural de toda una nación. Esta ciudad fue durante los últimos 30 años el hábitat de 5000 personas, las cuales día a día se encargaban de que de una forma u otra se mantenga en progreso, de pie, con vida; e indefectiblemente era su casa. Shushí era la casa, el refugio en donde el amor brotaba por la tierra y las miradas eran sinceras. Y la casa de uno es sagrada, es su lugar y ya, no más vueltas. Para mi Shushí, el lugar donde más libre me sentí, es casa. La mía y la de los Avetyan. La de Smbat y la de aquel que quiera adoptarla. Ahora, ¿cómo hacer para vivir con el dolor de la certeza de que te vendieron la casa sin avisarte y que no te dejaron defenderla? ¿Cómo salir para adelante sin caer en la lógica común del “no pensar para no entristecerse”? ¿Cómo asumir que te convertiste en un desplazado de guerra? ¿Cómo conocer gente nueva y contarles tu historia sin caer en la mierda? ¿Cómo olvidar las palabras del comandante: “retrocedan”, y seguir adelante?
Esta es una historia que personalmente me moviliza muchísimo por la relación cercana que tengo con Smbat. Pero está claro que en Armenia la guerra trajo un sinfín de anécdotas, historias y finales trágicos que marcaron a toda una generación y a todas las generaciones que rodean a los y las protagonistas principales. Pasan los días y la vorágine de la vida obliga a los y las afectadas a mirar para adelante, a pensar en un futuro sin guerra, acá o en otra parte del mundo. Lo más crudo y real es que “en otra parte del mundo” es la idea que más se baraja, “en otra parte del mundo”, donde seguramente crearán una nueva Armenia, una nueva Artsaj, una nueva Shushí. Donde crecerán nuevas personas que cargarán con el ideario familiar de su tierra, donde fueron libres, amaron y fueron felices.
Ignacio Analian