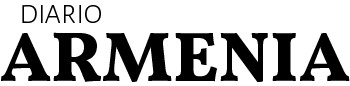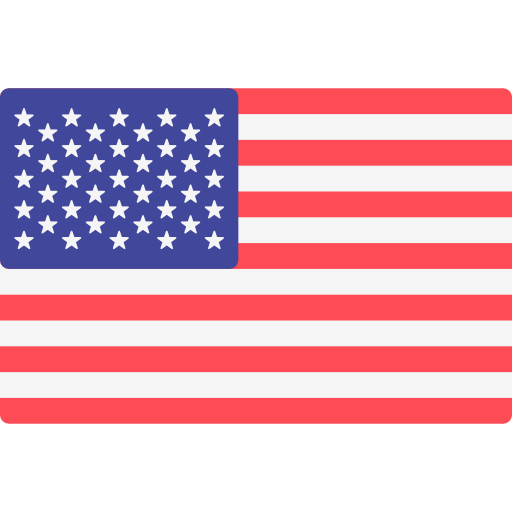Una mirada introspectiva a la identidad: ¿Ser o no ser?

Basta con que cualquiera de nosotros diga su apellido para que apelen a la retórica que solo puede ser afirmativa: “¿Armenio?”. Claro que sí, (sume algunas consonantes y pocas vocales antes del ian y ya conseguirá un nombre distintivo), armenio. Y así nos pasamos toda la vida: “Sí, muy rica la comida”, “Hermosas las alfombras”, “Los ojos te delatan”, y agradable etcétera. Ahora bien: ¿Somos armenios? En términos estrictamente de gentilicios, no, no somos armenios, nacimos en Argentina, tenemos nacionalidad argentina (sí, sí, podemos tramitar la nacionalidad armenia si estamos bautizados y a cambio de unos dólares, voilá, pasaporte armenio) y somos argentinos. En nuestros documentos y de cara al mundo, somos argentinos. Como todos los demás hijos de inmigrantes polacos, italianos, españoles de antes y los bolivianos, paraguayos y demás latinoamericanos de hoy. ¿Qué identidad conservan estas comunidades?
Recuerdo cuando era niña que me sorprendía cuando otros niños con abuelos italianos o judíos me decían que no hablaban el idioma de los suyos. En casa hablábamos por igual tanto castellano como armenio, en lo de mis abuelos, puntualmente armenio, desde ya. Iba al colegio Arzruní, por la mañana estudiábamos en español y por la tarde en armenio. Y hablando de identidad, cómo será la genética, que mi sobrina (que tiene un padre tercera generación de italianos y por supuesto no habla el idioma de sus abuelos) estudia por su cuenta el italiano y me pide que así como le enseño sobre Armenia, le hable de Italia.
¿Y por qué esta necesidad de la identificación? Quizá por un sentido de pertenencia, de ser un parte de un todo, un todo muy grande, claro: una nación como la nuestra, diezmada, callada, matada; una nación sin Estado. De ahí la importancia de la iglesia más que ninguna otra institución no solo por la caricia espiritual sino por lograr mantener una cultura (el idioma, la religión, la educación, la identidad) como debería hacerlo un Estado en un sistema como el que vivimos.
También por lo distintivo. Nada mejor que ser distinto. Tenemos una nariz prominente que da cuenta que estamos hace más de 4000 años en la Tierra, como los vascos, los escandinavos; comunidades con una identidad cultural pegada a la cara.
Pero retomemos el primer concepto: la identidad refiere a una cuestión léxica. La identidad plural como la de una comunidad es un tema del lenguaje. No de la lengua hablada (también) sino de las definiciones que, recortadas con bisturí lacaniano, podrán florecer como principios de individuación. Una identidad es a la vez objetiva y subjetiva, un reencuentro con el yo, un ejercicio de definición que va desde lo individual a lo colectivo. Y aquí haremos otro corte: yo sola puedo definirme a partir de cualquiera de los factores que refieran a mi identidad: la de género, la de pensamiento, la profesional y más por lado individual y de ahí dirigido a lo colectivo desde lo social, lo genético, familiar, antropológico y lo histórico.
En El idioma de la identidad (Eterna Cadencia, 2015), el filósofo Vincent Descombes, uno de los filósofos del lenguaje más destacados de la actualidad, se ocupa de hacer un análisis erudito y necesario sobre un concepto tan cargado de significado que ha llegado a ser incluso objeto de conflictos bélicos, como bien lo sabemos. Toma el autor, por ejemplo, la cuestión de “cantidad de atributos” necesarios para la elaboración de una identidad. ¿Qué se necesitan? Una historia en común, la misma sangre, quizá hasta una filiación política pero sabemos que esos conceptos son construcciones generadas con la intención de aglutinar colectivos que, de otra manera, podrían dispersarse. La filosofía que estudia el principio lingüístico establece la premisa de que habitamos una lengua, pero que esta no nos pertenece. Descombes ofrece, como buen filósofo más dudas que certezas y la incertidumbre de persistir cavilando en las metamorfosis de nuestros marcos íntimos y políticos, que proyectan una intención más que una realidad.
Mediando mi adolescencia me llegaron las lecturas de los primeros anarquistas y eso me “definió”, el idealismo le ganó a las fronteras y ninguna bandera me era consabida. Me alejé de las actividades de la comunidad armenia sin tolerar el peso de nacionalismos desmedidos aunque manteniendo ¿diré una identidad armenia? Por supuesto. Se me nota en la cara. Años después me instalé en Europa y sin excepción me preguntaban si era rusa o de Europa del Este. Me encontré recitando de memoria el legado armenio y hasta teniendo que contar nuestra historia (en Inglaterra o en España no es habitual que tengan un abogado armenio, un médico amigo que les haya transmitido lo que vivimos como entidad cultural, como etnia). Eso me introdujo en un proceso que bauticé “de reconocimiento sanguíneo” y acá estoy, escribiendo para el Diario ARMENIA.
Dice Descombes en este ensayo que el retrato de nación, en el sentido político del término, es la noción del territorio que no debe entenderse en el sentido empírico del espacio efectivamente controlado por el grupo político, sino el sentido normativo de una condición de la conciencia que tiene el grupo sobre sí mismo. ¿Qué quiere decir? Que somos identidades por encima de la geografía, que una nación moderna debería ser la representación de lo individual y superar la sociedad como una colección de individuos.
Son los lazos humanos los componentes de una identidad cultural. El pasaje del yo al nosotros no es más que una condición humana con necesidad de reafirmarse. Apenas una cuestión semántica.
Lala Toutonian
Periodista
latoutonian@gmail.com