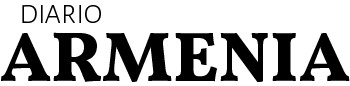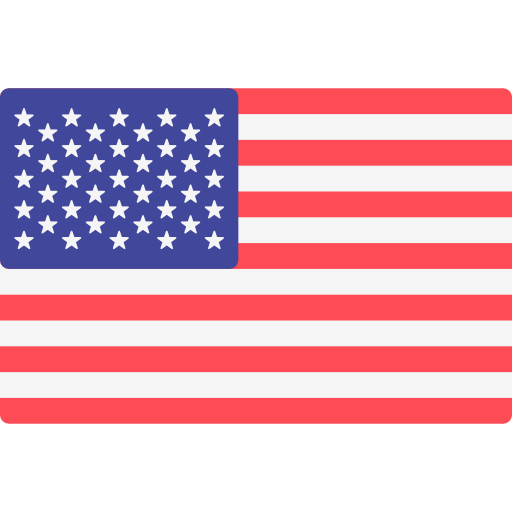Una odontóloga aficionada a los pinceles
 Terminaba de cursar quinto grado; el año próximo Jacinta cumpliría los doce. Al igual que sus dos hermanos, nació cuando la familia vivía en Donato Álvarez, calle apacible surcada por las vías del 88. Nicolás -el padre- había alquilado la casa ubicada a dos cuadras de la barrera del Sarmiento, poco después del casamiento con Luisa. Construida a comienzos de siglo, las habitaciones con cielorrasos altos daban a la galería que en los veranos sombreaban las cortinas de junco. La fachada ostentaba dos angelitos regordetes enlazados por una guirnalda que ceñía sus cinturas; por la leyenda de más abajo los transeúntes podían enterarse de que la edificación había estado a cargo de “Franco Delbene – Constructor”.
Terminaba de cursar quinto grado; el año próximo Jacinta cumpliría los doce. Al igual que sus dos hermanos, nació cuando la familia vivía en Donato Álvarez, calle apacible surcada por las vías del 88. Nicolás -el padre- había alquilado la casa ubicada a dos cuadras de la barrera del Sarmiento, poco después del casamiento con Luisa. Construida a comienzos de siglo, las habitaciones con cielorrasos altos daban a la galería que en los veranos sombreaban las cortinas de junco. La fachada ostentaba dos angelitos regordetes enlazados por una guirnalda que ceñía sus cinturas; por la leyenda de más abajo los transeúntes podían enterarse de que la edificación había estado a cargo de “Franco Delbene – Constructor”.
De planta única y sin alardes arquitectónicos, sus habitaciones albergarían a los protagonistas de novelas costumbristas y de sainetes pródigos en diálogos lunfardos. La memoria de esos lejanos moradores se asocia al recuerdo de adoquinados desparejos, traqueteo de tranvías cansinos, zaguanes revestidos de mayólicas andaluzas y vecinas que en charlas de vereda volcaban sabiduría de chismes y recetas para curar el empacho, … Todo un mundo que contrasta con la Buenos Aires febril de nuestros días, y que felizmente halló refugio en la letra de los tangos y en los versos de Gagliardi.
El padre había subalquilado una de las habitaciones a un matrimonio armenio; encantada de la dulzura de Jacinta, la esposa le enseñó a saludar en su idioma.
Como los sábados no tenía clase, después de desayunar iba a la pieza –revoques cuarteados y pinoteas de juntas vencidas- en la que Rita y Onnig tenían su taller de aparado de zapatitos de badana, recinto degradado por el tiempo en el que se ganaban esforzadamente la vida.
Luego del “Parí luis” (1) al que contestaban complacidos, Jacinta se quedaba leyendo el “Billiken” oconversando con Rita mientras la máquina seguía tartamudeando puntadas. Siempre le pedía que le enseñara palabras en armenio y le contara de Grecia, país del que emigraron hacía algunos años.
Decidida a fines del año anterior, la mudanza a Parque Chas se demoró debido al trabajo del papá. Llegado el día, los Volpi iban a alejarse de ese “cacho de Buenos Aires” asentado como a horcajadas entre Caballito y Flores.
Antes de la mudanza, la despedida de Jacinta fue sumamente afectuosa. En el adiós a Rita y Onnig no pudo evitar las lágrimas y al abrazarlos volvió a agradecer la fuente de “baclawa” que ella había preparado el pasado octubre, en ocasión de su Primera Comunión.
También fue emotiva la visita al inquilinato de Terrero y Avellaneda para saludar a don “Francesco”. Durante la misma el maestro de pintura la felicitó por sus progresos en el arte que tanto amaba y al que había dedicado la vida. En un momento de la conversación buscó un juego de pinceles de pelo de ardilla, traído de Italia en su último viaje y se lo entregó de regalo. No dejó de señalarle entonces que los artistas que usaban esos pinceles obtenían premios en los salones de exposición. Antes de dejar la habitación de paredes cubiertas de dibujos y pinturas, Jacinta agradeció con un beso al maestro septuagenario y le prometió no olvidar sus lecciones y consejos.
De regreso a casa, se apresuró a mostrarle el regalo a la madre y a comentarle la singular cualidad de los pinceles. Luego de escucharla, disfrutando de la ingenuidad de su “querida mujercita” como acostumbraba a llamarla, le respondió sonriendo: “Tontita, te hizo una broma”.
Durante años, Nicolás se dedicó a la fabricación y reparación de los tarros utilizados por los lecheros en su trabajo. Se había iniciado en el oficio con un vasco que al decir del vecindario sólo se sacaba la boina para dormir.
 Transformaba las chapas de metal en “ánforas porteñas” que hoy, sin importar abolladuras rescatan del olvido los anticuarios de San Telmo. Sus clientes eran los repartidores de leche que a diario esperaban el tren que llegaba al playón ferroviario próximo a la barrera. En horas del mediodía, una vez aprovisionados, los carros partían con la carga nívea y espumosa ordeñada al amanecer en los tambos del Oeste.
Transformaba las chapas de metal en “ánforas porteñas” que hoy, sin importar abolladuras rescatan del olvido los anticuarios de San Telmo. Sus clientes eran los repartidores de leche que a diario esperaban el tren que llegaba al playón ferroviario próximo a la barrera. En horas del mediodía, una vez aprovisionados, los carros partían con la carga nívea y espumosa ordeñada al amanecer en los tambos del Oeste.
Si el densímetro del inspector municipal detectaba el agregado de agua en alguno de los tarros, compelía al lechero desleal a volcar el contenido junto al cordón de la vereda.
Avanzada la década del 50, loteada la extensa quinta del doctor Vicente Chas, la división no convencional de las manzanas, las calles orilladas de árboles frondosos y la poesía de calandrias en las madrugadas, hacían de Parque Chas un rincón urbano que muchas familias elegían. Los ahorros y un crédito del Banco Hipotecario Nacional le posibilitaron a Nicolás la compra de una casa, cercana a la del hermano. Toda la familia –Luisa, en particular- no cabía en sí de contenta. Si su amiga andaluza, mudada también al barrio, la encontraba en la calle le decía con su particular gracejo: “Qué te ha pasao que pareces una castañuela”.
Edificada sobre Andonaegui y cercana a la avenida de los Incas y a La Pampa, Luisa y Nicolás vivirían en el vecindario hasta el casamiento de los hijos.
Una de las urgencias de la madre era inscribir a Jacinta en sexto grado de la escuela dependiente entonces del Consejo Nacional de Educación, próxima al domicilio familiar.
Los Kevorkian eran dueños de un chalecito en Giribone, a la vuelta de los Volpi. Graciela, la hija menor, concurría a la misma escuela y desde el inicio del curso fue compañera de banco con Jacinta. La amistad nacida entonces devendría con los años en lazos de parentesco.
Acostumbraban a reunirse por las tardes en la casa de alguna de ellas para hacer los deberes y compartir la merienda. Invitada al cumpleaños de Graciela, cuando la madre le preguntó sobre la fiesta, Jacinta opinó inocentemente que el “baclawa” de la señora Rita era más rico que el preparado por la madre de la amiga. La respuesta, con el consejo consiguiente, fue rápida y casi vehemente: “Jacinta querida, nunca tenés que hacer comentarios a las amigas sobre las comidas y postres de sus mamás”.
Las dos iniciaron el secundario cuando Dikrán -el primogénito de los Kevorkian- ingresó a la Facultad de Medicina.
Los años de estudio y el diploma universitario auguraban a Jacinta un futuro prometedor. Cumplidos los veinticinco, se casó con Dikrán, médico novel querido por toda la cuadra y adorado por los padres de la novia.
Graduada de odontóloga y especialista en niños, instaló su consultorio sobre la avenida Mendoza, con vista al bulevar, galanura urbana que era orgullo de Villa Urquiza.
En el pequeño escritorio próximo a la ventana, lucía el regaloque la tía Vartuhí le había prometido el día de su graduación: un “jachkar” (2) de bronce dorado –conjunción de arte y fe- comprado a un artesano en el “vernissage” (3) de Ereván, durante su reciente viaje a Armenia.
Desde un comienzo alimentó la idea de que la sala de espera debía tener una decoración amigable y acogedora para los pequeños.
Superada la sugerencia de Dikrán de que en las paredes se reprodujeran las pintorescas –y trilladas- creaciones de Walt Disney, Jacinta no vaciló en elegir a Patoruzú, al padrino Isidoro, a Pampero -“el caballo más rápido que el viento”- y a los demás personajes de la historieta preferida por generaciones de argentinos. No tenía dudas de que tanta simpatía junta haría menos tediosas las esperas de pacientes y acompañantes.
A la hora de ubicarse frente al caballete, las enseñanzas de “Francesco”, las clases en la asociación vecinal “Excelsior” y “ese algo” de los pinceles que guardaba cuidadosamente desde su niñez, parecían inspirarla. Si los pintores impresionistas conseguían efectos de color valiéndose de pinceles de pelos de cerdo, Jacinta tenía la certeza de que el regalo de “Francesco” poseía también una virtud especial.
 Iniciada la tarea, ante el tiempo que le insumía, solicitó la colaboración de una artista que había sido su compañera en las clases de “Excelsior”; Jacinta se limitaría a los bocetos y a unas pocas figuras.
Iniciada la tarea, ante el tiempo que le insumía, solicitó la colaboración de una artista que había sido su compañera en las clases de “Excelsior”; Jacinta se limitaría a los bocetos y a unas pocas figuras.
Las paredes con los personajes estaban listas; desbordaban simpatía y se diría que parecían ufanos de su presencia en la sala. También ella estaba ufana porque cada uno exhibía su empaque característico.
Junto a los dedazos de Patoruzú sobresalidos de la ojota, Jacinta dejó una firma de caracteres apenas perceptibles: “Francesco y Jacinta”.
Desde que la nueva consorcista vivía en el edificio, la atmósfera se había enrarecido. Y más; flotaban en el ambiente presagios que preocupaban a los ocupantes, al administrador y a Julián, el encargado.
Alta, delgada, de edad madura y carácter irascible, su departamento estaba justamente sobre el consultorio de Jacinta. Profesora de yoga, la mujer solía pasearse descalza por los pasillos, ataviada con un turbante. Las discusiones frecuentes que protagonizaba se debían a la negativa de los dueños de los departamentos a franquear la entrada al edificio a las personas que se anunciaban por el portero eléctrico para ir a las clases de yoga.
Exitosos en sus profesiones y, sobre todo, felizmente casados, Jacinta y el esposo aprovecharon el fin de semana para hacer una escapada a la estancia de un compañero de Facultad de Dikrán que abandonara Medicina en tercer año. ¡Ceres había triunfado en ese entonces sobre Esculapio!
Siendo estudiantes, cuando obtenían el “Aprobado” en un final, se había hecho costumbre festejar el éxito en alegres cenas que los reunían en un restaurante armenio de Palermo.
Y si el amigo devenido en hacendado viajaba ocasionalmente a la Capital, era infaltable que invitara a Dikrán y Jacinta a acompañarlo en su reencuentro con la gastronomía armenia.
Estaban de regreso; habían disfrutado de días de descanso en Coronel Suárez y no tenían sospecha de la sorpresa que los aguardaba. Con el tapón colocado y el grifo abierto, el lavatorio del departamento del piso de arriba había protagonizado un desaguisado mayúsculo. Julián se enteró tardíamente de que el agua escurría por la escalera y filtraba al consultorio de Jacinta.
Los cielorrasos, parquets y paredes sufrieron las consecuencias de la imperdonable negligencia de la dama del turbante. Pero, lo realmente inexplicable era que a pesar del estado deplorable de la sala, tanto Patoruzú como los personajes surgidos de los pinceles de Jacinta... conservaban inalterados el colorido y frescura originales.
(1) “Parí luis”. “Buenos días”, en idioma armenio.
(2) “Jachkar”. Literalmente, “cruz de piedra”; cruz típica que se encuentra por doquier en Armenia (iglesias, monumentos históricos, lugares que fueron campos de batalla o escenarios de acontecimientos relevantes, cementerios, hogares, prendedores y colgantes femeninos, etc.).
(3) “Vernissage”. Extensa feria al aire libre, alejada del centro de Ereván en la que puede comprarse de todo, nuevo y también usado.
Roberto N. Kechichian